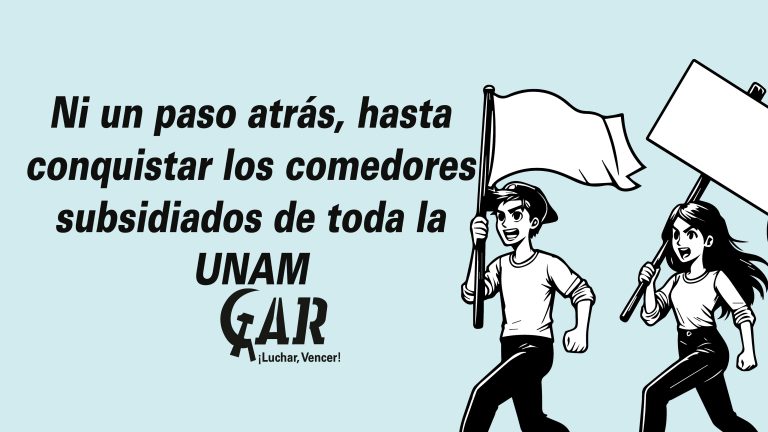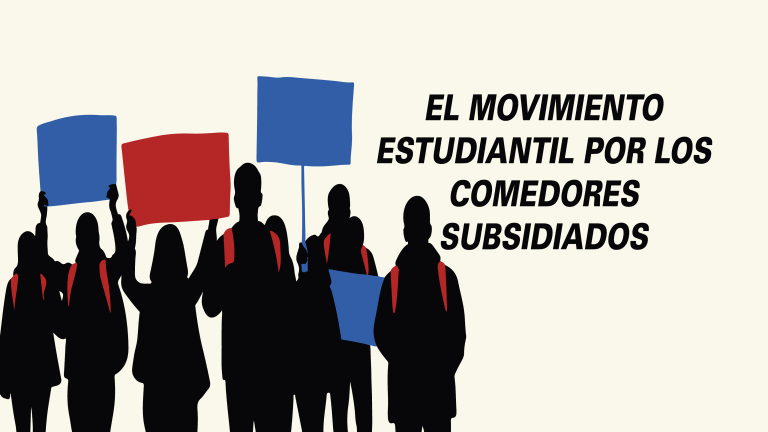J. Isaías González, representante estudiantil de la FFyL de la UNAM
A un año del ataque porril ocurrido el 3 de septiembre del 2018 en la explanada de rectoría, donde dos compañeros y una compañera fueron agredidos y hospitalizados. El accionar inmediato por parte del estudiantado fue expulsar a los porros del campus de Ciudad Universitaria, una vez cumplida esta tarea se realizó la primera asamblea estudiantil tras el ataque, dicha asamblea se efectuó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además de ello la respuesta estudiantil fue general, lográndose que entre el lunes 3 de septiembre y el miércoles 5 de septiembre se fueran a paro más de 40 planteles de toda la UNAM. Sin embargo, no pasaron ni dos meses de los hechos cuando la movilización estudiantil fue descendiendo de forma paulatina hasta finalmente detenerse en las vacaciones administrativas de invierno en la universidad.
Tras las jornadas de movilización y paros de septiembre, existió un retroceso significativo de la participación estudiantil. Esto más allá de las organizaciones, colectivos y colectivas feministas de recurrente accionar; se mantuvo un periodo de inmovilización en el estudiantado de la UNAM. Y no fue hasta el asesinato de Aideé Mendoza ocurrido el 29 de abril del 2019 que emergieron nuevamente las amplias movilizaciones y protestas dentro de la universidad, aunque por diversos motivos (desgaste de las asambleas, paros escolares extendidos, poca claridad de los objetivos) las manifestaciones se agotaron para el viernes 3 de mayo, con la movilización por el feminicidio de Lesvy Osorio al interior de Ciudad Universitaria y con una asamblea de poco quórum en el auditorio Ho Chi Minh en la Facultad de Economía.
La intención del presente artículo es plantear una discusión sobre la dinámica de lucha al interior del sector estudiantil en la UNAM. El enfocarnos en la universidad nacional, se debe a que dentro de esta escuela ocurrieron las movilizaciones estudiantiles más importantes en el último año. Además de grandes protestas organizadas desde el movimiento feminista y que trasciende al sector estudiantil, mismas que merecen un abordaje específico.Por otro lado, existen otras experiencias de lucha estudiantil como es el caso de la ENAH, escuela que si bien se caracteriza por una organización más constante tiene dinámicas y demandas internas, que la vuelven un caso particular.
Por último, no creemos que existe un movimiento estudiantil amplio, el cual nos obligaría a enfocarnos en los distintos actores y escuelas desde un análisis general, por el contrario, lo que encontramos el último año son respuestas ante situaciones de violencia particulares, por eso mismo, las dinámicas de lucha en cada escuela no son similares entre sí.
¿Existió un movimiento estudiantil a partir del 3 de septiembre?
Generalmente se identifica a la participación masiva del estudiantado como sinónimo de movimiento, en principio no puede atribuirse que algo es un movimiento usando como único criterio el número de personas que participan ya que pueden existir movilizaciones en distintos niveles: local, regional, nacional o internacional. Puede observarse que, dependiendo de las demandas y magnitud de sus fuerzas una determinada movilización o movimiento establece su convocatoria. Por otra parte, una serie de movilizaciones constantes tampoco definen que algo sea un movimiento, en síntesis se parte del hecho que un movimiento define su escala (local o nacional), plantea una determinada estructura de organización (CGH del 99, CEU del 86-87, CNH del 68) y sobre todo, acuerda los objetivos que desea cumplir.
Que las movilización que antecede el ataque del 3 de septiembre, tiene origen en los conflictos en CCH Azcapotzalco, donde por órdenes de la entonces directora del CCH-A María Guadalupe Márquez, borrara los murales de dicho plantel. La respuesta de los alumnos de CCH-Azcapotzalco fue inmediata, convocando a la organización estudiantil mediante asambleas, dicha problemática no terminó con los murales, al contrario otros problemas salieron a flote: mala administración en la designación de docentes para los cursos del semestre y el cobro de cuotas irregulares para la inscripción del semestre.
Para el lunes 27 de agosto la asamblea estudiantil decidió convocar a un dialogó público a la directora Guadalupe Márquez, quien optó por no asistir; como respuesta la asamblea estudiantil del CCH-A decidió tomar la dirección de su plantel en forma de protesta. El miércoles 29 de agosto, la asamblea estudiantil logró establecer un diálogo con Guadalupe Márquez, sin embargo, durante la misma los estudiantes denunciaron la poca seriedad de las autoridades para resolver el conflicto del CCH-A y terminaron las conversaciones.
Por ello la asamblea estudiantil estableció el viernes 31 de agosto como fecha límite a las autoridades del plantel para resolver las problemáticas. Para el viernes 31 de agosto no llegó respuesta alguna por parte de las autoridades, entonces la asamblea estudiantil y los representantes de las reuniones de docentes deciden convocar a la MARCHA DEL 3 DE SEPTIEMBRE, para exigir un diálogo directo con la Dirección General del CCH´s. Dicha marcha tendría dos demandas centrales: la resolución de los 7[1] puntos del pliego petitorio del CCH-A y la exigencia de justicia por el feminicidio de Miranda Mendoza (compañera estudiante de CCH Oriente) ocurrido el 21 de agosto.
No cabe duda que la organización interna del CCH-A careció de espontaneísmo e improvisación, teniendo objetivos claros y métodos precisos para conquistar sus demandas. Sin embargo, tras el ataque porril acontecido durante la manifestación y la gravedad del mismo, la asamblea emergente en la Facultad de Filosofía y Letras, inició un proceso de ampliar las demandas del CCH-A, acordando tres puntos: 1) Convocar a una marcha el miércoles 5 de septiembre; 2) Convocar a una asamblea interuniversitaria el 7 de septiembre; 3) llamar a paro de labores en las distintas facultades y escuelas de la UNAM.
La marcha del 5 de septiembre logró una movilización histórica, bajo las consignas de “Fuera porros de la UNAM” y “Fuera Graue de la UNAM”. En la asamblea del viernes 7 de septiembre, se concretaron dos puntos: 1) La conformación de 7 ejes de discusión para la formulación del pliego petitorio de la UNAM[2]; 2) La convocatoria de la marcha del 13 de septiembre, del Museo de Antropología al Zócalo. La respuesta organizada del estudiantado ante el ataque del 3S fue realizar de cuatro Asambleas Interuniversitarias y una Asamblea Inter-UNAM, con nuevas convocatorias de movilización, así como la suspensión de actividades en más de cuarenta planteles
¿Entonces, fue o no un movimiento estudiantil el proceso del 3S? Para determinar si existió un movimiento proponemos analizar dos aspectos básicos: uno es el pliego petitorio, las demandas que le daban cohesión al conjunto del estudiantado, el otro son los métodos de lucha y de organización estudiantil. Consideramos que estos dos aspectos nos explican mínimamente sobre el desarrollo de las jornadas de lucha estudiantil y qué proceso de lucha levantamos.
El pliego petitorio
Al observar el último pliego petitorio emanado de las Asambleas Interuniversitarias podemos observar una mezcla objetivos. Se demandaban puntos internos que aplican para todas las universidades en su contexto particular, como la reestructuración en políticas de seguridad y de género, democratización al interior de la instituciones, inclusión de órganos estudiantil asamblearios en modificaciones de planes y programas de estudio y exigir justicia ante víctimas de violencia, cuestiones que significan lo mismo tanto para la UNAM como la Autónoma de Zacatecas. Además, se exigen peticiones más generales como reformas políticas para la educación a nivel nacional, como “exigir la total gratuidad en la educación superior, aumento al presupuesto educativo y derogar la reforma educativa”.
Por ello, cuestionamos que las demandas emanadas del pliego no eran coherentes con el momento histórico que se vivió. Nunca se entendió que la movilización estudiantil masiva fue en respuesta de un ataque porril, no por causas de carácter nacional, lo cual, provocó que el grueso de los estudiantes no se sintiera identificado con el pliego petitorio, dado que poco tenía que ver con el momento vivido. Seamos claros, estamos a favor del aumento al presupuesto educativo o a derogar la reforma educativa, no obstante ¿la correlación de fuerzas en la coyuntura, generada por el ataque porril del 3S, nos permitía exigir demandas a nivel nacional?
La falta de claridad política al construir el pliego petitorio fue el principal factor incertidumbre y desgaste al interior del estudiantado, al no indicar cuales demandas podían conquistarse de forma inmediata. Las jornadas de protestas del 3S no determinó con precisión el carácter de sus demandas, si debía ser nacional o local. ¿Debíamos centrarnos exclusivamente en el tema de la estructura porril en la UNAM y la antidemocracia en la universidad, o luchar por la derogación de la reforma educativa y exigir al gobierno federal aumentar el presupuesto a la educación? Para efectos históricos se optó por comerse todo el pastel, se mantuvieron las demandas locales y nacionales, otorgando la misma importancia eliminar el porrismo en la UNAM como aumentar el presupuesto educativo.
Métodos de lucha estudiantil en la UNAM
Una vez más se recurrió al método de la Asambleas Interuniversitarias (AI), herencia del #YoSoy132. El objetivo de la AI es coordinar en un solo espacio a todas las asambleas de base de facultades y escuelas incluyendo al Politécnico, UAM, ENAH, UACM y UPN. La intención es que las asambleas de base envíen una delegación para que exponga sus acuerdos, con el objetivo de organizarse conjuntamente todo el estudiantado.
De las primeras cosas que resaltan y pueden cuestionarse es la participación en las asambleas de distintas universidades de la metrópolis, cuando las movilizaciones del 3S se originaron por el feminicidio de Aideé, las demandas de CCH-A y el ataque porril en rectoría, siendo estos problemas internos. Con esto no se exige o pretende decir que otras universidades no sean solidarias, sin embargo, una cosa es la solidaridad y otra participar de la estructura de organización. Cíclicamente se comenten los mismos errores, se pretende que la UNAM debe dirigir e iniciar un “movimiento” a nivel nacional, iniciando por la capital.
Reiteramos que no estamos en contra de una organización amplia, pero fue absurdo convocar en asamblea a otras universidades cuando la UNAM aún no definía cómo organizarse y cuáles eran sus demandas. En otras palabras, se debían resolver las demandas inter-UNAM, y en todo caso, llamar a la solidaridad universitaria, y cayendo en un absurdo no es hasta que suceden dos asambleas Interuniversitarias (en Arquitectura y la ENAH) se llamó a la primera Asamblea UNAM (en Prepa 5).
Al hablar del proceso asambleario en el proceso del 3S necesariamente tenemos que discutir los vicios de la izquierda universitaria. Si las Asambleas Inter resultaron en procesos maratónicos y desgastantes de más de 24 horas no fue únicamente porque cada representación de facultad o escuela expusiera sus resolutivos, además, fuimos testigos de políticas parasitarias. El parasitismo logró subordinar demandas legítimas de los estudiantes construidas democráticamente en asambleas de base, entendiéndose por política parasitaria cuando grupos particulares imponen sus agendas por encima de los acuerdos colectivos construidos en asamblea. Las Asambleas Inter fue el lugar ideal para las prácticas parasitarias, dado que una organización al no ganar en asambleas de base que sus posiciones fueran redactadas en los acuerdos o no obtenían vocerías.
Organizaciones como MTS o Internacionalistas entienden la “democracia interna”, en las asambleas interuniversitaria o inter-UNAM, como el derecho de las organizaciones políticas a tener voz y voto. De acuerdo al compañero Claudio del MTS[3], su organización se autoproclamó el paladín de la democracia estudiantil ante las “tendencias de burocratización”. La consigna “antiburocrática” del MTS resultó sumamente redituable, ya que al no ganar posiciones en las asambleas de base siempre podían saltarse los acuerdos de las asambleas locales e imponerse, dado que todos “tenemos voz en las asambleas interuniversitarias”. Entonces, si el MTS quería imponer acuerdos, tenían la posibilidad de hacer, ya que cualquier organización tenía derecho al voto. El MTS de facto se estableció como una asamblea por sí mismo, en su fachada por el “derecho de todos a tener voz en las asambleas inter” se garantizaron tener voto como asamblea, poniendo su organización de decenas al mismo nivel que asambleas de facultad de cientos o miles.
Las prácticas parasitarias (tan normalizadas) en las Asambleas Inter fueron uno de los principales factores de su desgaste. Una de las cosas más absurdas que se argumentan para defender estas prácticas es que “así fue en la huelga del 99”, cuando es evidente la poca claridad sobre el movimiento del 99. Si bien el CGH se organizó para evitar los personalismos heredados del CEU del 86-87, su método era: 1) cada asamblea de base votaba sus acuerdos y representaciones; 2) las representaciones de facultad y escuela, en conjunto con la mesa de la asamblea, veían cuales acuerdos eran mayoritarios; 3) los acuerdos mayoritarios se volvían a bajar a las asambleas de base. Es evidente que este método de ninguna manera se empleó en el 3S y en general lo que se retoman son las peores experiencias y vicios del CGH.
Por último, debe señalarse que un error constante es la herramienta del paro escolar. La táctica parista terminó siendo la principal causa del desgastante y polarización: el estudiantado abusó de su táctica privilegiada, pareciera que el fin último de las jornadas de lucha era hacer paros, ignorando los objetivos principales como desmantelar la estructura porril en la UNAM y obtener justicia para las víctimas del ataque del 3S. Por lo menos desde las jornadas por Ayotzinapa del 2014, la táctica del paro se eleva como la estrategia privilegiada del estudiante, es decir que se olvida el papel del paro como únicamente una herramienta de presión política para exigir el cumplimiento de las demandas estudiantiles. Pero en las movilizaciones estudiantiles del 3S se fue primero a paro, colocándolo como fin último, y posteriormente se discutió qué demandas debíamos exigir los estudiantes.
Jornadas por la compañera Aidé de CCH Oriente
Tras las movilizaciones del 3S los estudiantes, que concluyeron en las vacaciones de invierno, no protestaron masivamente durante 6 meses, lamentablemente el estudiantado se tuvo que movilizar una vez más por motivo de violencia, ante el feminicidio de la compañera Aidé el 29 de abril. Estudiantes de CCH Oriente convocaron a asamblea al resto de facultades y escuelas de la UNAM para el día 2 de mayo. El orden del día se presentó de forma inmediata[4] y la mesa ya se había conformado antes de iniciar la asamblea, sin votación o acuerdo previo. En general, nunca existió claridad sobre si la asamblea era de toda la UNAM, o por el contrario, era únicamente del CCH Oriente pero recibiendo propuestas de otras facultades, es decir, su carácter de asamblea general fue difuso.
La asamblea se rompió durante el punto 4, cuando se planteó respaldar la movilización por Lesvy Osorio convocada para el 3 de mayo, pero la mesa impedía cualquier participación o moción. Finalmente se permitió una participación para exponer la propuesta de la marcha del 3 de mayo, pero una vez abierta esa participación, la discusión giró hacía la legitimidad del orden del día y la forma de dirigir la mesa. A partir de este momento la asamblea no logró avanzar más en el cumplimiento de la orden del día.
Secciones del pleno denunciaban a la asamblea como antidemocrática, dado que la mesa negaban participaciones, además, que dicha mesa no fue elegida por voto y el orden del día nunca fue discutida ni se respaldó tampoco mediante una votación. Por otro lado, otra posición argumentaba que CCH-O debía decidir el resolutivo de las propuestas y que solo se votarían propuestas de acción que atañeran al mismo. La situación llegó al extremo de una exigencia generalizada por la rotación de la mesa, pero los estudiantes que habían prestado el sonido lo retiraron, planteando que no habría cambio de mesa y que la asamblea quedaba concluida.
Pese a los intentos por rearticular el proceso asambleario, estos fracasaron. De facto se establecieron dos asambleas, una direccionada por la asamblea de Filosofía y Letras y otra por Polacas. La posición que finalmente ganó fue de Filosofía y Letras, convocando el día viernes 3 de mayo a una Asamblea General en el auditorio de economía Ho Chi Minh, posterior a la movilización por la compañera Lesvy. Una vez realizada la asamblea en el Ho vimos los errores de siempre, una “asamblea general” integrada únicamente por activistas y organizaciones, disputando absurdamente la redacción de un comunicado que no movilizó a ningún estudiante.
Conclusión
Los periodos de la lucha estudiantil del 3S y las jornadas por Aideé no pueden ser caracterizadas como un movimiento estudiantil, únicamente se dieron movilizaciones y protestas. La lección histórica de estos procesos no es positiva, no obstante, el objetivo del artículo no es desanimar o caer en la pesimismo, ante todo, la urgente necesidad de no caer en los mismos errores y tener la capacidad de construir un movimiento estudiantil cuando sea necesario. Entender si estamos o no ante un movimiento estudiantil nos determina las tareas que debemos cumplir, ya que no es el mismo disputar la vanguardia de un movimiento que construirlo desde la base, hablamos de dos momentos distintos. Es vital entender que la construcción de un movimiento no se logrará al calor de las movilizaciones, sino en los preparativos previos, cuando aparentemente reina la calma política en la universidad ahí quienes nos organizamos de manera constante debemos construir entre distintas personas, colectivos, colectivas y organizaciones.
Tampoco pasemos de largo que las grandes movilizaciones en la actualidad en México se dan ante episodios de violencia, e inevitablemente volverá a ocurrir otro evento, pero ante cada hecho nuevo de violencia podemos garantizar respuestas efectivas. Un conjunto de organizaciones, colectivas-colectivos e individuos constituidas en un Frente Estudiantil Permanente si podrían efectuar las tácticas y estrategias adecuadas en cada evento histórico. Una siguiente ruta que planteamos desde la Juventud Revolucionaria del GAR es enfocarnos en el cambio de rector en 2019, en donde una consigna central debe ser la democratización de la UNAM.
¡Llamemos a la formación de un Frente Democrático Universitario!
[1] La comprobación de la correcta asignación de docentes a cada asignatura acorde a los grupos existentes en ambos turnos. considerando la capacidad y el mobiliario con el que se cuenta en cada una de las aulas. 2.- En cuanto a la asignación de una nueva administración: 2.1. El alumnado tenga un conocimiento previo del historial profesional de los docentes que se postulen a dirección (terna) y que al realizar su elección se lleve a cabo una consulta con la comunidad del plantel, para así manifestar su opinión. 2.2. El Lic. Andrés Francisco Palacios Meza no podrá participar en esta terna, debido a los antecedentes reportados por la comunidad. 3.- La autoridad tenga la obligación de respetar, no cohibir y no intervenir en las expresiones político-culturales de la comunidad estudiantil tales como murales y actividades recreativas; así mismo en los tiempos y formas en que estas se efectúen. También es imperativo que exista el compromiso escrito de dar mantenimiento de forma periódica a los mismos para preservarlos. 4.- Justificación y transparencia de labores administrativas y del presupuesto asignado al plantel, durante la administración de la Lic. Guadalupe Márquez Cárdenas y futuras administraciones. 5.- Dar solución a las diferentes problemáticas que se encuentran dentro de los siguientes puntos. 5.1. Acoso. 5.1.1 Atender de forma continua e inmediata a las denuncias realizadas por parte de la comunidad. 5.2. Seguridad del plantel (interior-exterior). 5.2.1. Dar mayor soporte, continuidad y una adecuada difusión a los programas de sendero y transporte seguro. 6.- Se realicen acciones para la desarticulación, destitución y expulsión de grupos porriles y de aquellas personas que los subsidian, promueven y protegen. 7.- No exista ningún tipo de represalias físicas o académicas contra cualquier estudiante que haya participado de alguna forma en este movimiento estudiantil.
[2] Demandas respecto a los hechos del pasado 3 de septiembre, Democratización de las Universidades, Comunidades Universitarias, Violencia de género y contra las mujeres, Seguridad y grupos porriles, Educación pública y gratuita, Transparencia y rendición de cuentas.
[3] “Lucha estudiantil 2018: una nueva generación se pone de pie”, publicado en Ideas de Izquierda MX el 2 de octubre del 2018.
[4] El orden del día se conformó de la siguiente manera: 1) Punto Informativo; 2) Lectura de propuestas hechas en redes sociales; 3) Propuestas de escuelas y facultades de la UNAM; 4) Votación de propuestas; 5) Propuestas de Planes de Acción para los siguientes objetivos: Esclarecimiento de los hechos, destitución del director de CCH Oriente, destitución del director general de CCH y diálogo con Secretarías de Seguridad de CDMX y Edo. Méx.