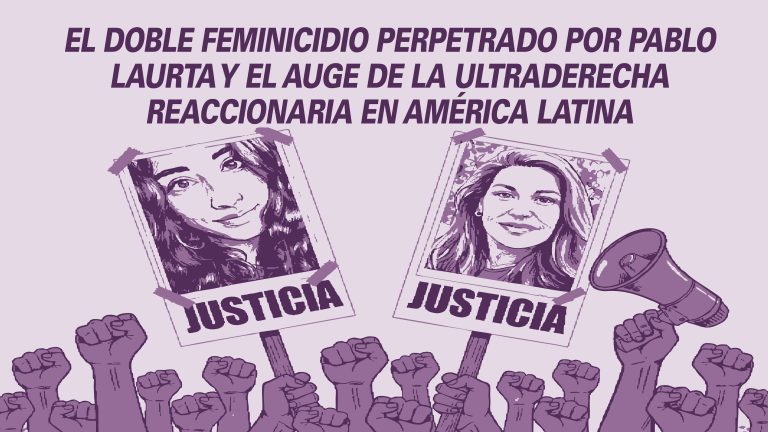Claudio Arturo Todd
El 11 de septiembre de 1973 es una de las fechas más trágicas para la lucha por el socialismo, esto se debe principalmente a la violencia con la que respondió la clase capitalista, tanto la chilena como la foránea, generando las condiciones necesarias para el impulso de un golpe militar que tumbará al gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezada por el presidente Salvador Allende. Es importante mencionar que el 11 de septiembre va más allá del asesinato del mismo Allende, por valerosa que haya sido su participación, él fue asesinado durante la parte más visible y significativa del golpe: el bombardeo a la Moneda; a la par de esto se inauguró una tortuosa experiencia para la clase trabajadora, los campesinos, los estudiante, la militancia de izquierda, los habitantes que ocupaban terrenos y los pueblos indígenas.
El triunfo de la UP en las elecciones de 1970 no se puede explicar sin un periodo de auge de la lucha de clases y la acumulación de las contradicciones en la economía chilena, la cual vivía un período de industrialización paupérrimo durante los decenios anteriores. Para el primer aspecto se debe observar un incremento en la participación política del proletariado, del campesinado y de otros sectores marginados. Solamente en el periodo presidencial anterior a Allende, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, las huelgas se multiplicaron por siete tomando como base el número de huelgas de 1960 al que se dio en 1970 [1]. Esto habla de un incremento de la consciencia y de la organización de la clase trabajadora, que empezó a generar sindicatos fuertes, los cuales mantuvieron un gran apoyo a los partidos que formaban parte de la dirección de la UP: el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC).
Además, el desarrollo del capitalismo careció de una amplia capacidad para absorber una proporción considerable de la fuerza de trabajo sobrante que se generó de las grandes migraciones del campo a la ciudad. Esto generó grandes cantidades de desocupados y de poblaciones marginadas, las cuales se organizaron para ocupar y habitar terrenos occisos. En el campo persistía una concentración de la tierra muy alta, por lo cual los descontentos en este sector también formaban parte de este abanico de amplitud de la lucha de clases.
Antes de Allende, incluso el Estado se veía en la necesidad de aumentar el gasto público para contener los descontentos de las clases explotadas y oprimidas; inclusive Frei impulso una reforma agraria que buscaba bajar los ánimos de los trabajadores rurales que empezaban a tomar tierras.
Todo el auge organizativo, de descontento y de lucha fue canalizado por los sindicatos, el PS, PC, entro otros actores; los cuales adoptaron una táctica electoral para ganar el gobierno del Estado como una supuesta “vía pacífica al socialismo”. El triunfo de la UP no se explica sin todo este contexto.
Los llamados mil días de la UP son aleccionadores sobre la respuesta que tienen las clases sociales dominantes y sus representantes ante un auge organizativo del proletariado. A pesar de que el gobierno de Allende cumplió su promesa de una transición pacífica que respetara el entramado institucional del Estado capitalista, la reacción, tanto interna como externa, no se tentó el corazón para impulsar un enorme boicot económico y político al gobierno de la UP. Francamente las condiciones del gobierno de Allende fueron extremas: el desabasto de productos, los paros impulsados por la patronal en el sector del transporte y de la gran minería del cobre, la acapararían de bienes de primera necesidad, la inflación galopante que se vivió, la negación de financiamiento externo, la falta de colaboración con los regímenes alineados a la URSS, el terrorismo de grupos de extrema derecha, la violencia en las calles, etc.
En pocas palabras, las clases dominantes intentaron por todos los medios desestabilizar el gobierno y generar desánimos y descontentos en la clase trabajadora para desfragmentar la base social de la UP. Los políticos de la burguesía creían que con ello la UP perdería las elecciones legislativas intermedias de 1973, generando las condiciones para que una mayoría parlamentaria opositora destituyera a Allende del poder.
Es necesario destacar de manera importante que este gobierno no se hubiera sostenido sin el amplio desarrollo de la consciencia y la fiel adopción a la táctica de la UP por parte de trabajadores, campesinos y pobladores empobrecidos. Ante la huelga de transportistas, los obreros ponían sus camiones; ante los paros patronales, los obreros armaron los cordones industriales para reactivar la producción; ante el desabasto, las familias trabajadoras participaban en las Juntas de Abastecimiento. Todo este enorme esfuerzo de las masas se veía reflejado al momento de las elecciones legislativas: la UP mantuvo una fuerte presencia en el parlamento, lo cual impedía una salida de Allende por una vía parlamentaria. Aquí la burguesía dejaría la lucha de baja intensidad y adoptaría una verdadera guerra de clases. Al final de cuentas la “vía pacífica al socialismo” no existió, porque la violencia presente en la lucha se mantenía.
A pesar de todo el esfuerzo organizativo de las masas chilenas, la dirección de la UP no planteó cambio a su tatica, subordinando todo este gran esfuerzo a la cuestión electoral y la vía institucional. Allende jamás dejó de confiar en todo el aparato represivo del estado, inclusive con la aprobación de la ley de control de armas se brindaron garantías al ejército para intervenir en fábricas, con el pretexto de búsqueda de armamento. El reformismo de la UP está llevando al fascismo como bien lo advertían los obreros de los cordones industriales [2].
Al final la apuesta de la burguesía chilena y extranjera fue la implantación de una dictadura militar. Esta dictadura es una de las más crueles caras de la dictadura del capital. El 11 de septiembre de 1973 la burguesía adopto el fascismo como una forma de contrarrestar todas las posiciones ganadas por la clase trabajadora y la población marginada. Se asesinó sistemáticamente a trabajadores, campesinos, estudiantes y pobladores organizados así como a la militancia de los diferentes partidos y organizaciones de izquierda. Lo estadios se llenaron de prisioneras y prisioneros. A lo largo del país más largo y delgado del mundo se instalaron centros de tortura, desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia chilena. Toda una generación se verá afectada por una de las dictaduras más crueles y largas de la historia latinoamericana (1973-1990).
Las capitulaciones y la adopción de una táctica que sólo contemplaba la vía institucional y electoral, negando una de las más grandes contradicciones del capitalismo: la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, tendrán como saldo una dictadura que borró las conquistas organizativas del proletariado tenidas hasta entonces. La dictadura es un instrumento de la burguesía para aumentar la explotación de la clase obrera, debido a que se desintegran sus formas de organización, se amedrenta toda protesta, se introduce el miedo y se disciplina a la fuerza de trabajo a punta de metralla. Además de que se ilegalizan las organizaciones de izquierda, revolucionarias, reformistas, etc. Impidiendo así una participación política mínima a algún sector que organice a la clase explotada.
Además, al controlar o suspender toda institución democrático burguesa, la junta militar, asesorada por un grupo de economistas burgueses de corte neoliberal, tuvo amplio margen de maniobra para instaurar reformas que aumentaran las ganancias de los capitalistas y privatizaran un amplio número de sectores antes estatizados, como es el caso de la educación, la salud, las pensiones, etc.
En conclusión, la dictadura militar en Chile es una de las expresiones más atroces de la burguesía para aumentar su posición favorable en la lucha de clases y desarticular la organización de las clases explotadas, dándoles un papel mucho más débil.
[1] Mauro Marini, Ruy. (1976). El reformismo y la contrarrevolución: estudios sobre Chile. México, D.F.: Era
[2] Ver en http://www.archivomuseodelamemoria.cl/uploads/2/7/277179/000001.pdf