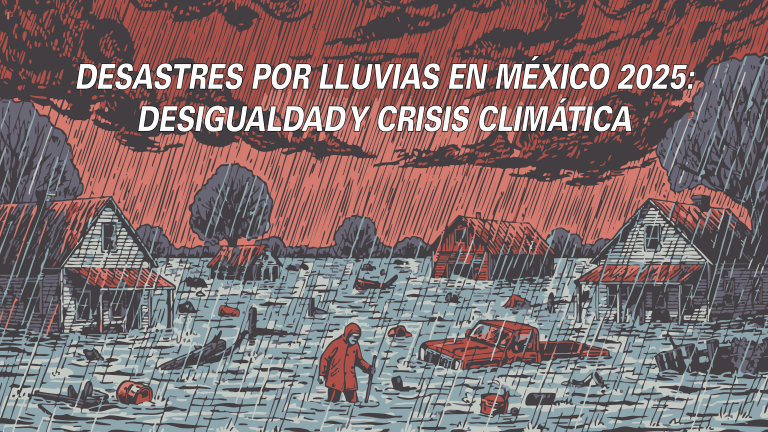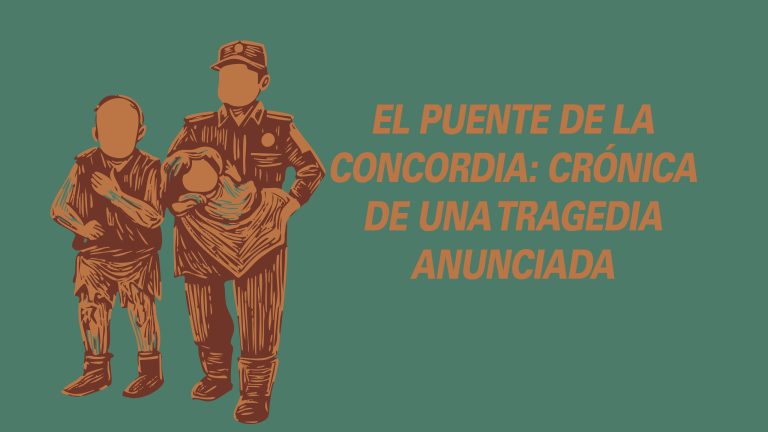J. Isaías González
INTRODUCCIÓN
Las producciones fílmicas crean visiones y sentidos históricos, por todas estas razones, el cine se considera como un dispositivo cultural, el cual tiene la capacidad de resignificar ideas sociales. Las actuales industrias del entretenimiento, como servicios streaming -Netflix-, son hegemonizadas por compañías estadounidenses, estos centro hegemónicos culturales crean imaginarios del mundo desde la visión estadounidense. Países periféricos como México asumen la ideología cultural de la principal potencia imperialista. En el caso de producciones sobre México, la temática por excelencia es el narcotráfico, como parte de la narrativas de la violencia contemporánea. Sin embargo, en cada momento histórico las producciones de entretenimiento representan la visión hegemónica sobre los “miedos” sociales.
DE CRIMINALIZAR LA POBREZA A LA CORRUPCIÓN POLICIAL
En la década de los ochenta la cinematografía mexicana representó la violencia sobre la criminalización de la pobreza. Teniendo los casos de los casos de Perro Callejero (1980) de Gilberto Gazcón y La banda de los Panchitos (1987) de Arturo Velasco. La primera película narra las desafortunadas desventuras del protagonista, Perro, quien es un huérfano abandonado en el Distrito Federal, orillado a integrarse en una pandilla de niños huérfanos que se dedican al robo y consumo de drogas, rápidamente es detenido por la policía pero es enviado en un internado varonil, para regresar a las calles una vez cumplida la mayoría de edad. En dos películas se cuenta las vivencias de Perro en la capital de México. Por otro lado, la conocida Banda de los Panchitos en la realidad fue la pandilla juvenil más popular y temida en los ochenta en la capital mexicana. Esta película no tiene una historia central, cuenta distintas anécdotas sobre los Panchitos.
En estos años sobresale Lolo (1993) de Francisco Athié: el protagonista Lolo incurre en un robo después de ser despedido injustificadamente en su empleo, al sufrir un accidente y ser hospitalizado. Los miembros de su colonia descubren su crimen, entonces sufre un intento de linchamiento aunque logra permanecer con vida. Lolo tiene una alternativa para escapar de su delito, en contubernio con su primo político -quien es un policía judicial corrupto-, Lolo debe entregarle a su primo el botín del robo y tiene que incriminar a otra persona para que él pueda escapar.
En las tres cintas mencionadas, la narración sobre la violencia en México queda centralizada en el Distrito Federal, exponiendo al pandillerismo, la juventud, la precarización económica y la delincuencia común como parte de una misma problemática. Aunque en los tres filmes se representa la corrupción y el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional de esos años, con policías corruptos como los principales victimarios de las pandillas juveniles.
En el llamado “nuevo cine mexicano”, ¿qué tienen en común la ópera prima González Iñárritu con Amores Perros (2000), la comedia de Alejandro Lozano de Matando Cabos (2004) y el aberrante drama erótico de Carlos Reygadas en Batallas en el cielo (2005)? En las tres cintas se representan los secuestros como el principal miedo social. En Amores Perros, la última historia nos presentan a Chivo, un ex guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien después de cumplir dos décadas en prisión subsiste ofreciendo servicios de sicariato. Chivo a la par que desarrolla su complicada relación con su hija y su nuevo perro Coffea, es contratado para realizar un secuestro. Matando Cabos no sólo elaboran una trama de secuestro, hace una parodia de ello. Oscar Cabos por una serie de circunstancias es secuestrado de manera involuntariamente y cómica por sus empleados, Jaque y Mudo, arruinando un verdadero intento de secuestro, organizado por Botcha. Por último tenemos Batallas en el cielo (2005) de Carlos Reygadas, siendo la historia del secuestro fallido de un bebé, ejecutado por Marcos y su esposa.
Las tres películas exponen a los ejecutores de los secuestradores a civiles, quienes son impulsados a realizar este crimen por venganza, como una forma de subsistencia o impulsados por su precaria situación económica, pero la narración sobre secuestros tienen representaciones alternativas. Todo el poder (2000) de Fernando Sariñana, es protagonizada por Gabriel, un documentalista que después de sufrir múltiples asaltos decide investigar a fondo sobre la delincuencia en la Ciudad de México, encontrando a la policía judicial como la cabeza del crimen organizado. Conejo en luna (2004) de Jorge Ramírez desarrolla la desafortunada vivencia de Antonio y su esposa Julie, de nacionalidad inglesa, quienes deciden comprar un terreno para construir su vivienda. La tragedia del matrimonio inicia cuando el cheque que firmó Antonio para asegurar el enganche del terreno es utilizado para inculparlo del asesinato de un político. Antonio huye ilegalmente a Inglaterra, mientras que Julie es secuestrada por un procurador de justicia que participa en el asesinato del político.
Por último, Cero y van cuatro exponen cuatro historias sobre corrupción y delincuencia, en la segunda historia titulada como “Vida exprés”, trata sobre el secuestro de la empresaria Teresa y su esposo Alexis, quien desesperadamente pide prestado dinero para pagar el secuestro de su esposa, mientras es auxiliado por policías antisecuestros, mismos que ejecutan el secuestro de Teresa. La virtud de estas tres cintas es explorar la violencia más allá de criminalizar la pobreza, entendiendo la relación entre la delincuencia organizada e instituciones policiales corruptas, pero esta visión es sepultada y desplazada por el fenómeno cultural del narcotráfico.
LA HEGEMONÍA DEL NARCOTRÁFICO
El éxito comercial sobre contenidos de narcotráfico se origina en la literatura. En el caso mexicana la Reina del Sur (2003) de Arturo Pérez-Reverte dará inició a las adaptaciones literarias en formato de telenovelas, aunque las primeras novelas literarias de narcotráfico surgen en Colombia, con La virgen de los sicarios (1994) de Fernando Vallejo y Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco.
De las múltiples creaciones cinematográficas sobre narcotráfico, sobresale El Infierno, considerado como el primer largometraje mexicano que retrata la violencia atribuida al narcotráfico. La película se reivindica como una denuncia por el festejo del Bicentenario de la Independencia mexicana, con su lema “Nada que festejar”. El film nos cuenta la tragicomedia de “el Benny”, quien tras vivir 20 años en los Estados Unidos es deportado y vuelve a su pueblo natal en México, para encontrar un lugar completamente transformado por el narcotráfico. Ante la precaria situación económica y gracias al “Cochiloco” -amigo de la infancia-, ingresa al cártel de “Los Reyes del Norte”, quienes están en guerra con el cártel de “Los Panchos”. El Benny aprenderá las labores que debe desempeñar como sicario, aunque también conocerá el trágico desenlace que viven las personas involucradas en el narcotráfico.
En Sicario: el día del soldado nos encontramos con un film estadounidense de crimen y acción muy singular, peculiar por su trama: en un supermercado de Arizona ocurre un atentado terrorista islámico, entonces el gobierno estadounidense inició una investigación para averiguar cómo ingresaron los terroristas a su país. Sus informes los llevan con piratas de Yemen. Tras torturar y asesinar a los familiares de un traficante yemení, les explica que los cárteles mexicanos crearon rutas de contrabandeando para terroristas en la frontera norte.
El agente Matt Graver tiene la encomienda de tomar medidas necesarias para frenar a los cárteles mexicanos. Graver en conjunto con el ex sicario Alejandro Gillick, elaboran un plan que provoque una guerra entre el cártel de “Los Reyes” y su cártel rival, mediante el secuestro de la hija del capo, Isabela Reyes. El plan rápidamente fracasa, al descubrir que la Policía Federal mexicana es aliado del cártel de los Reyes, entonces Graver y Gillick tendrán que escapar con vida de México. En Sicario: el día del soldado simboliza al narcotráfico como un potencial aliado del terrorismo, siendo una visión de disputa política actual, la administración Trump busca categorizar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
La narco-narrativa después de grandes éxitos en la literatura, el cine y televisión, logró explotar aún más comercialmente la violencia del país con Narcos México. La serie original de Netflix planea el origen de la violencia por el narcotráfico en México. Para la serie el origen histórica de la guerra contra las drogas en México nace en las figuras de Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca, quienes centralizaron a las organizaciones de tráfico de drogas en la década de los ochenta. En la segunda temporada la serie explica decadencia y caída de Félix Gallardo y el cártel de Guadalajara, paralelamente muestra el ascenso de los cárteles de Sinaloa, de los Arellano Félix, de Juárez y del Golfo, y desarrollando a sus futuros protagonistas como “el señor de los cielos”, los hermanos Arellano Félix, el Chapo Guzmán y la inverosímil reina del sur.
Conclusión
La Guerra contra las drogas o el combate a los cárteles, ante todo debe entenderse como una ideología impulsada por los Estados Unidos y asumida por los países periféricos. Esta ideología no es reproducida únicamente en producciones de entretenimiento, además el periodismo, academia y organizaciones políticas pueden aceptar estos discursos hegemónicos. La amplia difusión sobre narrativas del narcotráfico en México logra legitimar el despliegue militar en nombre del combate contra las drogas.
Esto no significa que las producciones culturales sirvan mecánicamente como mera propaganda de la política antidrogas estadounidense, pero es innegable la dinámica social que se activa con la fascinación de la violencia, al ser producciones altamente consumidas y aceptadas. Es crucial entender que reproducir la narrativa actual sobre el narcotráfico de ninguna manera denuncia la realidad mexicana, por el contrario, otorga mayor legitimidad a las políticas de militarización que se justifican en el combate a las drogas.
La abundancia en las producciones culturales sobre narcotráfico en la actualidad responde a la preocupación social sobre la violencia, pero discursivamente tiene una intencionalidad política. Durante la presidencia de Vicente Fox la preocupación por los secuestros se desplazó a la delincuencia común pero negando la corrupción policial. En la década de los ochenta y noventa la criminalización giro hacia el vandalismo juvenil y el pandillerismo.