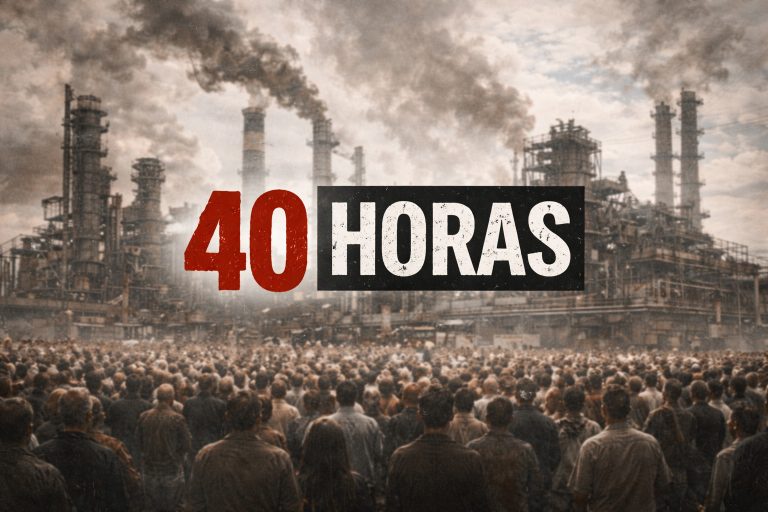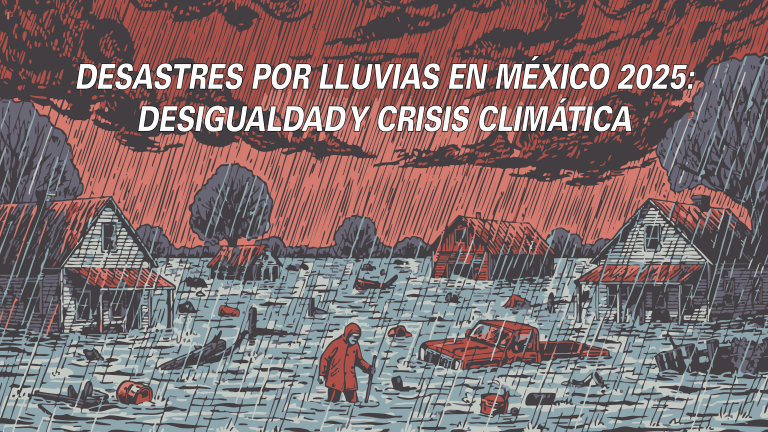Claudio Arturo Todd
En 1848 el joven Carlos Marx escribió en el Manifiesto comunista que “toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases.” Dejando de lado cualquier pretensión intelectual, la mayoría del proletariado, aun sin haber leído página alguna de cualquier prensa comunista, entiende someramente a que se refiere la frase: la sociedad es conflictiva. Esto lo comprueban desde los albores de su vida cuando en la escuela, lugar donde su consciencia es moldeada, se le presenta una historia mexicana plagada de guerras y hasta de una revolución. A grandes rasgos sabe que los conflictos sociales son parte de “su historia nacional”, y que sin guerra no hubiese habido independencia.
Un hecho histórico, como es la Guerra de Independencia iniciada el 16 de septiembre de 1810 con el llamado a “coger gachupines” del cura Miguel Hidalgo, es comúnmente aprendido por un infante de la colonia más marginal de la Ciudad de México o de la comunidad más aislada de la Montaña Alta de Guerrero, así como por aquel que viva en Lomas de Chapultepec. Esa es la función de la historia nacional: unificar a una sociedad históricamente dentro de la nacionalidad mexicana, dejando de lado cualquier idea de que existe una lucha de clases en su interior, como si los conflictos entre intereses antagónicos hubiesen llegado a su fin. Aceptar que si bien vivimos en un sistema injusto y desigual, llamado capitalismo, al final de cuentas todas y todos somos parte de la nación mexicana.
Como se puede intuir disputar a la burguesía la historia de la nación mexicana es una importante tarea que la vanguardia revolucionaria tendría que tener, debido a que una obrera o un obrero nacido en este país, en un primer momento, podría desconocer la toma del poder por parte de su misma clase en el año de 1917 en Rusia; pero lo que sí es seguro es que cada mes de septiembre conmemore el inicio de la guerra de “su independencia”. Además, en el contexto de un gobierno nacionalista burgués, comandado por el bonapartista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien diariamente hace uso del ideario histórico nacional para legitimar su proyecto político, la tarea adquiere un carácter de delimitación.
Advertimos que aquí sólo se señalarán algunos aspectos que intenten disputar la interpretación histórica. El objetivo es que las clases explotadas y los sectores oprimidos saquen lecciones de un hecho conocido, en mayor o menos medida, por cualquiera nacido en México como es la Independencia nacional.
La guerra de independencia es el intento de una revolución burguesa. Se inscribe en las experiencias políticas que llevaron a la burguesía a derrocar el viejo orden feudal y corporativo comandado por la nobleza, la iglesia y las monarquías absolutas: la revolución inglesa, la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, etc. Específicamente en México, antes Nueva España, lo que se tiene es la lucha política que buscaba suprimir el régimen colonial impuesto por la corona española, debido a que ya entraba en contradicción con el desarrollo de la clase burguesa ascendente.
En las últimas décadas del régimen colonial en Nueva España, era muy claro que el desarrollo económico de esta colonia estaba limitado a los designios de la corona. Este virreinato era el más próspero de América con una minería pujante y conectada a los grandes circuitos mercantiles de la época, pero a pesar de ello los monopolios, las corporaciones económicas, las alcabalas y demás impuestos frenaban un desarrollo capitalista propio.
Por otro lado, el sistema social de castas era una institución que le daba el poder completo a los minoritarios nacidos en España, muchos de ellos nobles, representantes de la monarquía o de la jerarquía eclesiástica, quienes sólo eran el 1% de la población para los primeros años del s. XIX. Este sector es el que controlaba el Estado, las instituciones, la producción y la distribución de mercancías; además concentraba la tierra.
Este sistema oprimía a las demás castas. Los criollos (19% de la población), la mayoría pequeños hacendados y comerciantes, dueños de talleres, empleados públicos de menor nivel, etc, eran menospreciados en todos los ámbitos de la vida para ocupar altos cargos u obtener un mejor nivel dentro del sistema. La mayoría de la población (el restante 80%) pertenecía a las castas mestiza, indígena, afromexicana y mulata; sobre sus hombros se cargaba el peso de la explotación. Muchos de ellos eran trabajadores, artesanos, campesinos, peones. Algunas veces estaban obligados a entregar trabajo gratuito por relaciones serviles o de esclavitud. Para este sector la posibilidad de ascenso se veía impedida por las relaciones sociales imperantes (1).
La opresión entre castas tenía en realidad un trasfondo de clase, porque al final de cuentas la clase dominante era la misma casta de españoles, quienes imponían sus intereses materiales e históricos por medio de su Estado colonial y sus instituciones políticas e ideológicas. Mientras que las castas bajas representarían a las clases explotadas y oprimidas. Este orden altamente jerárquico, estamental y precapitalista producía una alta desigualdad social y concentración de la riqueza; donde las clases más bajas eran explotadas y las clases en acenso (la pequeña burguesía criolla) eran oprimidas y excluida del poder económico y político.
El sistema colonial necesitaba de una crisis para sucumbir. Durante la primera década del s. XIX la crisis política en España por la invasión francesa que tumbo al rey Fernando VII generó las condiciones para que la idea de una independencia dejará de ser algo fantasioso. Sólo cuando el poder político monárquico y colonial se diluyó se abrió la posibilidad de disputa política por parte de la clase burguesa criolla, cuyos ideólogos y dirigentes más atrevidos se darían cuenta que la construcción de su poder político sólo se daría en condiciones de independencia de la corona.
Es en este contexto de crisis se conjugaron planes para luchar por mayor poder político. Diferentes fracciones de la burguesía criolla propusieron diferentes caminos, algunos con más o menor ruptura con las instituciones coloniales. Las experiencias reformistas que buscaban autonomía (no independencia) acabaron en tragedias (2). Cerrada la vía pacífica la disputa se convirtió para septiembre de 1810 en una irrupción violenta cuando Hidalgo conjuró una rebelión de masas. Estaba claro para ese entonces que un movimiento que pusiera en jaque a la vieja sociedad colonial no sería sostenido sólo por la burguesía criolla. Para que la correlación de fuerzas entre ambos bandos se nivelara se tuvo que generar procesos sostenidos por las clases sociales bajas. Por ello, el primer ejercito de Hidalgo era pluriclasista y alimentado desde las castas oprimidas.
Como en toda revolución burguesa, los intereses de una nueva sociedad no podrán llegar sólo con los esfuerzos políticos, ideológicos y bélicos de la clase burguesa; tendrán que aliarse con las clases explotadas, quienes también luchaban por superar la opresión del viejo régimen. Así tendremos esfuerzos importantes protagonizados por las masas tanto bajo la dirección de Hidalgo como de José María Morelos. Con este último personaje el ejército insurgente será nutrido por las clases y sectores bajos, quienes estaban al mando de una dirección que fue capaz de disciplinar a estas tropas plebeyas tanto como el ejército regular realista.
Una cuestión importante a entender de este período es que no hay vacíos políticos. Cuando se pretende cambiar una sociedad, la disputa por el poder político es esencial. Esto lo sabían bien las direcciones del movimiento insurgente, quienes proclamaban la destrucción de la vieja sociedad aún sin tener pleno control de todo el territorio de la Nueva España. Por ejemplo, pocas semanas después del levantamiento Hidalgo proclamaba la abolición de la esclavitud, la confiscaciones de propiedades de españoles, la reducción de las alcabalas, la eliminación de los impuestos a los indios e incluso existía una intentona de hacer un reparto agrario. Todas estas son las tareas democrático burguesas que sostenían ideológicamente a los insurgentes y representaban los intentos por un nuevo ejercicio de poder.
Durante el período de Morelos, él y sus allegados más ilustres no sólo construyeron un ejército insurgente, sino que levantaron un parlamento (el congreso de Anáhuac) que regiría a los territorios dominados por la insurgencia; llegando hasta el punto de publicar la primera constitución burguesa que intentaría regir a la nueva nación: la constitución de Apatzingán de 1814. En esta carta se daba la expresión programática más acabada de todo el período de la guerra de independencia, allí se afirmaría que la Nueva España sería independiente de la corona con derecho soberano a autogobernarse, se aboliría el sistema de castas y la esclavitud, estableciendo el derecho a la igualdad ante la ley, se garantizaría el derecho a la propiedad privada y la libertad del ejercicio de cualquier actividad económica. Si bien todavía se mantenía a la religión católica como única y oficial, a pesar de esto se garantizaba la libertad de imprenta en ámbitos no religiosos.
La implementación real de todas estas medidas estará limitadas a los territorios controlados por el ejército insurgente. Aunque el hecho de establecerlo, pasando por alto las viejas instituciones virreinales, se presentaba como una abierta disputa política, donde la voluntad de establecer esas tareas democrático burguesas pasaba por la generación de un poder dual. Este último término fue usado por Vladimir Lenin (3) para caracterizar los soviets durante la primera revolución rusa de 1917 y su lucha política, donde los soviets obreros buscaban imponer su voluntad a pesar de que todavía siguieran existiendo instituciones de poder burguesas. Una situación similar sucedía en Nueva España, la voluntad burguesa de la insurgencia intentaba crear instituciones que se sobrepusieran al viejo régimen, siendo las premisas para la construcción de sus propiedad Estado burgués.
La correlación de fuerzas a favor del régimen colonial mermaría todo lo construido durante el período de Morelos. Los métodos del ejército insurgente se reducirían a la guerra de guerrillas, destacando la experiencia de Vicente Guerrero. Esto limitaba aún más la capacidad de imponer el programa democrático burgués.
Al final, una compleja y contradictoria situación en España, que intentaba reformar la monarquía absoluta por medio de la implementación de la constitución liberal de Cádiz, generó las condiciones para que los sectores altos más reaccionarios y conservadores de la Nueva España pasaran a alinearse a la idea de la independencia, tratando de liberarse de los preceptos liberaloides de Cádiz. Así la consumación de la independencia sería una especie de pacto entre fracciones de la clase dominante y de los sectores afines al movimiento insurgente; si bien aquí no se pretende una lectura para evaluar de manera más amplia qué tanto se perdió o se conservó de los ideales más progresistas del período de Morelos, la cuestión es que se logró la independencia y con ello se daban las bases para construcción de un nuevo Estado que dominaría el antiguo espacio colonial. También la independencia trajo la flexibilización del sistema de castas y el derecho a la propiedad.
Es decir, con la independencia las tareas democrático burguesas se cumplieron de manera muy limitada. La disputa para que se amplíe el cumplimiento de estas tareas será prácticamente toda la historia de lo que reste del siglo XIX y principios del XX. Algunas tareas se fueron complejizando conforme el capitalismo se fue desarrollando, por ejemplo si bien la burguesía logró consolidar su dominio en México, su dependencia hacia el imperialismo reduciría las capacidades de desarrollo propio.
En retrospectiva, si la burguesía a principios del siglo XIX pudo lograr la independencia política y poner fin al orden colonial, esto se debe a que en ese momento representaban una clase social en ascenso, es decir, revolucionaria, con la capacidad de dirigir procesos que borraron las huellas precapitalistas del pasado. Ese momento ya no existe hoy en México, y en prácticamente todo el mundo. Hoy vivimos en un capitalismo que domina a plenitud todos los ámbitos de la vida nacional. Además de que este modo de producción está en franca decadencia, por su incapacidad de solucionar por completo sus propias contradicciones que generan crisis económicas, polarización social y hasta una crisis ambiental.
En ese sentido lo que se necesita es una revolución proletaria que imponga otro modo de producción. La clase obrera es la única en realizar esa tarea en alianza con los sectores oprimidos y por medio de su partido revolucionario. Por ello, volver a comprender revoluciones pasadas es bastante aleccionador para desarrollar una consciencia revolucionaria. Para ello la disputa política del proletariado en contra de la burguesía es insoslayable.
Una de las lecciones de la revolución burguesa de la guerra de independencia es que una revolución es el paso de la lucha de clases a una lucha política de clases, donde la violencia revolucionaria tendrá un papel fundamental en el cambio de sociedad. Sin limitantes decimos que la fuerza que lleve al proletariado a construir el socialismo (un sistema donde el poder político estará en manos del proletariado y se expropie los medios de producción a la burguesía) será la misma violencia con la que llegó la burguesía al poder. De la misma proporción con la que se tomó la Alhóndiga de Granaditas en 1810, pero con el mismo nivel de organización con la que se erigió un ejército insurgente capaz de defender el proyecto político de la constitución de Apatzingán en 1814.
Otro aspecto aleccionador importante es que así como la burguesía criolla de la Nueva España fue capaz de construir un programa político que defendiera sus intereses históricos, actualmente las organizaciones revolucionarias del proletariado y de los sectores oprimidos tienen que construir un programa que represente los intereses históricos de la clase obrera. Esto pasa también por la construcción de un partido propio de la clase obrera, que luche por la independencia política.
Se mencionó aquí que la insurgencia construyó poderes duales que disputaban abiertamente la hegemonía de las viajas clases dominantes. En el futuro, cuando se dé una situación revolucionaria que eleve la lucha de clases a una verdadera disputa por el poder, se tiene que incentivar a que la clase obrera y los demás sectores oprimidos construya sus propios mecanismos duales de poder que busquen desarticular la hegemonía burguesa y que se propongan borrar la institucionalidad del Estado capitalista. Estos mecanismos muy seguramente se basarán en la construcción de consejos de obreros, siendo estos el preludio para el establecimiento de un Estado obrero-campesino, que sea capaz de expropiar al capital nacional e imperialista y de dirigir a la sociedad al socialismo.
La burguesía nacional y su gobierno nacionalista burgués hablarán de la historia de la independencia para justificar su dominio. Las y los socialistas hablaremos de la historia de la independencia para demostrar que toda la historia es la lucha de clases, y de que en este momento de decadencia capitalista la clase obrera, en alianza con los sectores oprimidos, por medio de su partido revolucionario, tiene que proponerse la construcción de otra sociedad que supere al capitalismo. Dejar a un lado el papel de base social de otra clase social con intereses antagónicos, y construirse como una alternativa independiente de poder.
Notas:
- Los datos proporcionales fueron consultado en López, M. (1965), Economía y política en la historia de México, Ediciones El Caballito, México, D.F.
- El caso más significativo es el de Francisco Primo de Verdad y Francisco Azcárate que en 1808 propusieron un proyecto ante el Ayuntamiento de México para que se construyera una instancia que ocupara el gobierno virreinal en ausencia del rey en España. Si bien sus ideas se basaban en la soberanía del pueblo de la Nueva España, esto no representaba aún una ruptura total con el régimen colonia, sino más bien una reforma de este orden.
- Ver Lenin, V.I. (1917), El poder dual, en http://revolucionbolchevique.blogspot.com/2009/04/lenin-el-poder-dual.html