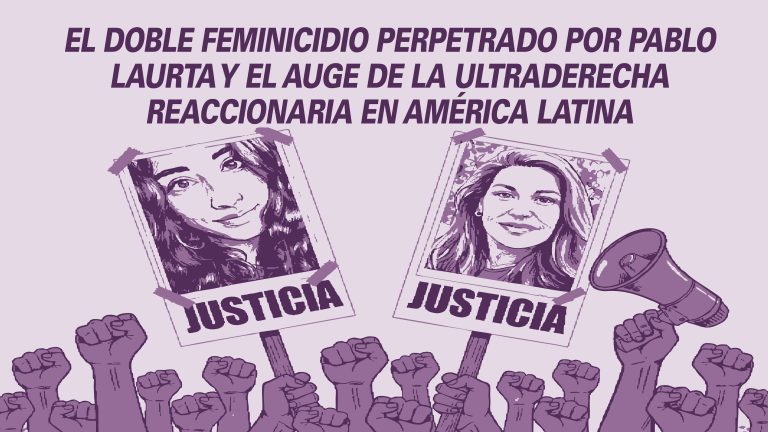Ana Patricia Romero Solis
No recuerdo con exactitud la edad, pero tenía entre 16 y 17 años cuando escuché de un asesinato, que en ese entonces no conocía como un feminicidio.
Llegaba de la escuela. Mientras veía a mi madre terminar de cocinar, me contaba el cruel suceso, “la mató por celos” dijeron, dejó su cuerpo destrozado en el apartamento en el que vivían, su hijo vio todo, pero él se fugó y se llevó al niño… mencionaba incluso fotos del cuerpo de la mujer asesinada.
En mi mente sólo se refresca la escena de un hombre violento con evidentemente mayor fuerza que la de su esposa; golpeando, gritando, asesinando a quien decía el amor de su vida. Destrozando el cuerpo y la dignidad de la mujer a la que juró amar, proteger y respetar el resto de su vida, y mi pregunta fue, ¿por qué?
El segundo suceso fue, no mucho tiempo después. Cerca de la escuela a la que acudía, en una vecindad, vivía una mujer de la tercera edad, recuerdo que casi todos los días la veía fuera de su casa así como también recuerdo que tenía muchos gatos, eso llamaba mucho mi atención… hasta que una mañana mientras me dirigía a la escuela ví que la entrada de la vecindad donde vivía estaba acordonada con cintas amarillas, no supe nada, pero algo atormentaba a mi corazón… llegando a casa leí una nota, la habían asesinado, entraron a su casa, nadie sabe quién, nadie sabe por qué; la asesinaron de una forma cruel y despiadada. ¿Asalto? No tenía bienes materiales, lloré y pensé ¿qué hizo ella para merecer tanto dolor? Traté de ayudar a mis posibilidades, pues esa pobre mujer no tenía a nadie, los vecinos la despidieron… y así como la primera ocasión, me pregunté, ¿por qué?
Los feminicidios son un crimen complejo, la antropóloga feminista Marcela Lagarde acuñó en México el término feminicidio diferenciándolo de femicidio, con el objetivo de lograr la politización del mismo evitando que feminicidio fuera entendido solamente como la voz femenina del homicidio sino como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, como una acción donde la omisión o silencio de las autoridades lo vuelve un crimen de estado y no sólo un acto particular. Sin embargo, no es que nos maten por culpa de nuestro sexo o cuerpo, como si fuera por nuestra culpa, sino porque sucede y se sustenta en un paradigma estructural de violencia sistémica contra las mujeres.
Según el Código Penal del Estado de Puebla, se considera feminicidio cuando la privación de la vida se acompaña de las siguiente circunstancias:
1.- Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres.
2.- Que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima.
3.- Cuando existan datos que establezcan en la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
4.- Que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima.
5.- Que exista o se tengan datos de antecedentes de violencia en una relación de matrimonio, concubinato, amasiato o noviazgo entre el sujeto activo y la víctima.
6.- Que empleando la perfidia aproveche la relación sentimental, afectiva o de confianza entre el activo y la víctima.
7.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
8.- Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
9.- Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
De los nueve puntos que se toman en consideración para designar el asesinato de una mujer como feminicidio, cuatro de ellas aluden directamente a la existencia de una relación sentimental entre quien comete el delito y la víctima. De la misma forma se encuentran presentes la violencia familiar, el acoso y las agresiones sexuales. Entre todos los tipos de feminicidios existentes, como expresa Marcela Lagarde, el rasgo en común es que se asume que las mujeres somos usables, prescindibles, maltratables y desechables (Lagarde, 2008:216)
Es de conocimiento del estado poblano que la construcción social de los géneros y la relaciones existentes entre los mismos son condición de posibilidad del delito de feminicidio, y hasta ahora no se han generado acciones efectivas que generen un cambio sustancial en la manera en la que están construidos los géneros, ni la división sexual del trabajo, ni la heteronormatividad social hegemónica de la sociedad poblana.
Marcela Lagarde ha denunciado que existen tres órdenes de culpabilidad alrededor de cada feminicidio que se comete: el perpetrador, la sociedad y el Estado. Las culpabilidades del perpetrador y del Estado quedan manifiestas cuando analizamos la relación dialéctica existente entre la corrupción y la impunidad.
En México existe un Estado que en sus actos o silencios tolera y fomenta la violencia en contra de las mujeres con la impunidad y justicia patriarcal ante ésta. La culpabilidad social ha de analizarse desde la construcción de los estereotipos de masculinidad y feminidad que se generaron durante el proceso de colonización y, por ende, la colonialidad que se ha vivido en México, particularmente en Puebla, desde el siglo XVI.
Este proceso determinó durante siglos el arquetipo de la relación social, sexual, sentimental y afectiva que debía seguirse entre mujeres y hombres. En esta época, los moralistas esbozaron su versión de la mujer ideal, un icono dominado por la Virgen María, cuya semblanza sobre todo reflejaba la pureza, la honestidad y la buena voluntad. En parte, los moralistas se apropiaron de las descripciones misóginas basadas en la Instrucción de la mujer cristiana escrita por Luis Vives en 1523. Vives identificó “la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes matrimoniales” como las mayores virtudes de la mujer.
En sus escritos describió cuáles eran las características del comportamiento propio y deseable para las mujeres, buscando incidir hasta en los aspectos más básicos de la vida cotidiana, como la vestimenta preferible para una mujer dependiendo su edad y estado civil hasta los pensamientos adecuados para ellas. Desde esta lógica de pensamiento, las mujeres que no acataban la forma de comportamiento socialmente aceptable fueron consideradas un mal contra las instituciones de la familia, de otros grupos sociales e incluso del catolicismo.
Las sanciones impuestas a las transgresoras variaban: desde las admoniciones, castigos corporales y penitencias hasta la generación de sentimientos de culpa para cada grupo según su edad. Todos estos rasgos implementados por la colonización en México fueron tomando fuerza a lo largo de los años, persistiendo aún en la actualidad en estados mayormente conservadores como lo son Guanajuato y Puebla.
De este modo, cuestiones como la construcción e imposición del género perpetúan una violencia contra las mujeres, usándose además el género como argumento para justificar las violencias que vivimos: las “buenas” y “malas” mujeres. Asesinadas por no ser “buenas” mujeres andando solas por donde queramos, por levantar la voz, por querer terminar una relación, por no ser “puras” y abnegadas, por no querer casarnos, por vestirnos como queremos, por decidir sobre nuestro cuerpo. Públicamente señaladas aún muertas, públicamente vueltas a asesinar.
Aunque sabemos que las cifras no reflejan de manera confiable el número de mujeres a las que se les ha arrebatado la vida, éstas nos hablan del manejo público de los datos sobre esta violencia extrema contra nosotras.
De enero hasta el mes de noviembre del año en curso a nivel nacional se registró un aumento del 12.4 por ciento en casos registrados de feminicidios, localizándose entre los estados con mayor índice de casos registrados el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla. En este último se registraron 40 presuntos feminicidios, posicionándose en el quinto lugar a nivel nacional con más casos registrados y entrando cuatro de sus municipios dentro del top 100 nacional: Puebla de Zaragoza, Zacatlán, Chietla y San Martín Texmelucan.
La injusticia existente en los casos de violencia contra las mujeres deriva de la indolencia e inacción del Estado mexicano en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y sus familiares. la falta de confianza que hay de parte de las mismas en las instituciones que deberían de garantizar su bienestar.
La impunidad imperante en México, el machismo y la misoginia que revisten el aparato burocrático del sistema judicial, se manifiesta en la forma en la que son tratadas las mujeres violentadas culpabilizándolas de su condición como víctimas y ocasionando que la gran mayoría de las mismas decida no denunciar a sus agresores por la falta de confianza que hay en las instituciones que deberían garantizar nuestro bienestar.
Desde nuestra perspectiva y retomando el aporte teórico de varias feministas, el feminicidio es una forma de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres:, cuando un feminicida asesina a una mujer o a su pareja generalmente lo hace a raíz de la desobediencia de la mujer a los mandatos patriarcales que subordinan a las mujeres a la voluntad de los varones, se hace como expresión de la misoginia sistémica encarnada en un feminicida, se hace como una expresión de poder sobre nuestros cuerpos.
En Puebla como en todo México diariamente nos preguntamos ¿por qué?¿por qué tanta violencia. Ahora, como mujeres, estamos construyendo el cómo, cómo erradicar la violencia patriarcal sistémica que vemos en tantos espacios o vivimos en carne propia.
Si verdaderamente se pretende erradicar el feminicidio, la desnaturalización de la violencia contra las mujeres de género debe estar en la agenda política como una prioridad. Hasta ahora sólo se habla de cómo prevenir el delito, con formas que sugieren que las mujeres tienen la culpa de la violencia a partir de las “buenas” o “malas” decisiones que han tomado; las culpabilizan.
No es tarea fácil cambiar el sistema de relaciones y papeles sociales expresado en nociones como deconstruir los roles de género, pues éste está presente en todos los aspectos sociales cotidianos, donde existen muchos estereotipos ―y cada vez hay nuevos― mismos que se nos presentan en la televisión, Internet, etc., como algo natural.
El empoderamiento y la fuerza que han tomado múltiples colectivos de perspectiva feminista han generado procesos de conciencia social, sin embargo, la efectiva erradicación de la violencia feminicida en Puebla no será una realidad hasta que está sea atacada de forma concisa política y socialmente. Proceso de cambio que estamos levantando ya las mujeres que hemos alzado la voz y hemos construido una alternativa política independiente ante un gobierno al que le somos indiferentes.
Por todas la violencias que vivimos, desde Rosas Rojas llamamos a todas a no abandonar la agitación en redes sociales y a movilizarnos juntas este 25 de noviembre, a tomar las calles y las redes sociales exigiendo ni una más, ni una menos. El imperativo político e histórico que tenemos es seguir construyendo un movimiento de mujeres con independencia política, a seguir luchando juntas por un alto definitivo a la violencia patriarcal sistémica que nos atraviesa.
¡Justicia para los feminicidios!
¡Alto a la violencia contra las mujeres!