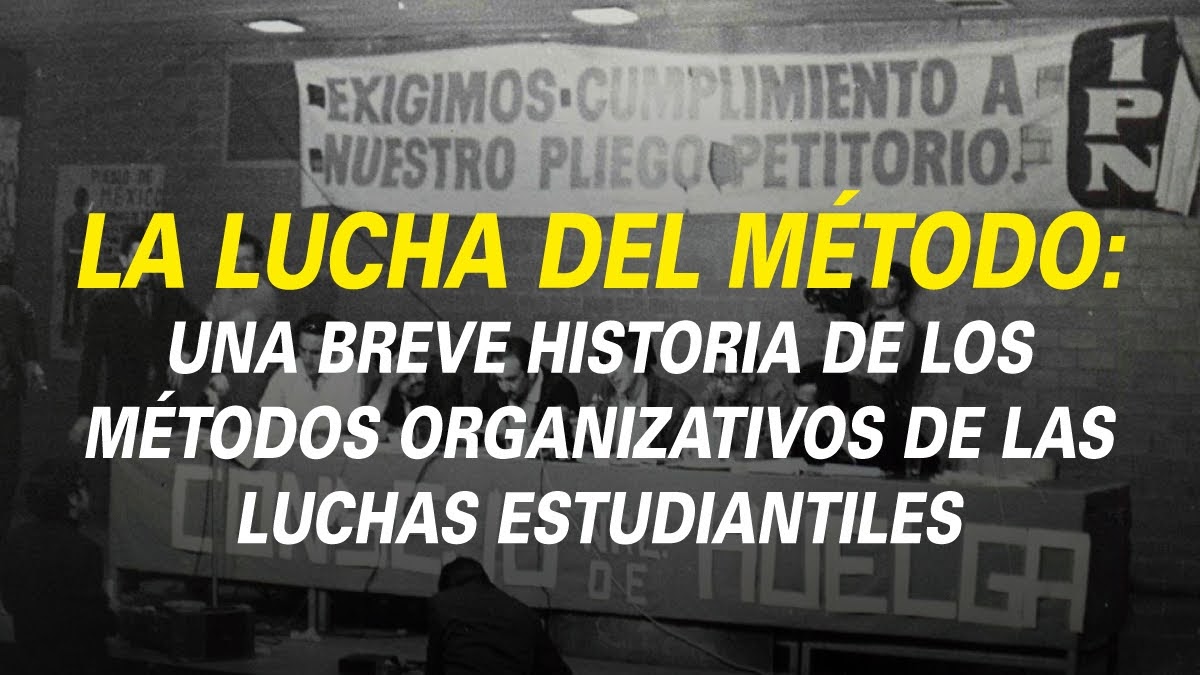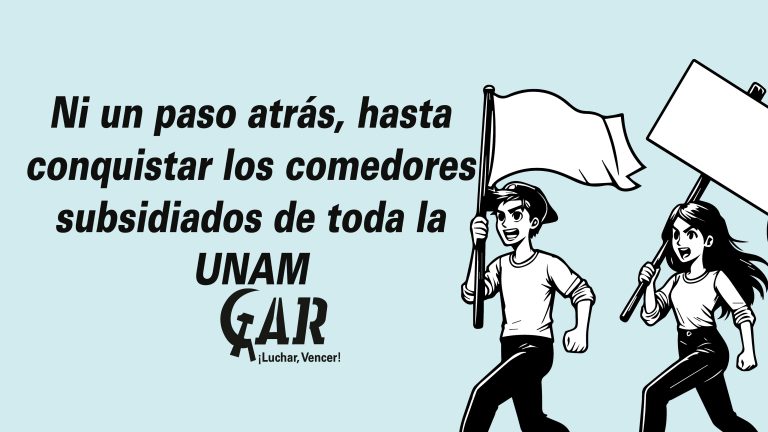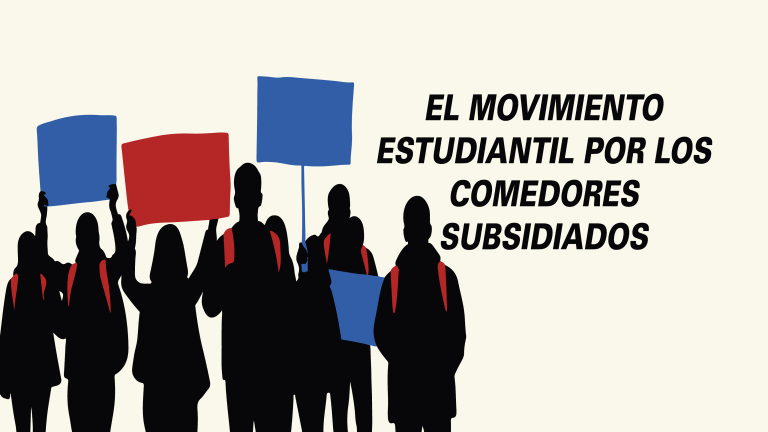Los métodos usados en la lucha pueden significar la derrota o la victoria del movimiento, depende del análisis sobre la situación política. Nos referiremos a los métodos como las formas de lucha y de organización que le dan forma y orientación que toma un movimiento. Lo que pretende este artículo es recuperar de forma breve las principales características organizativas de grandes movimientos estudiantiles del país, desde el movimiento del 68, la huelga del 86-87 y la huelga del 99. De esta manera poner una primera discusión sobre los métodos utilizados por el movimiento y aprender de sus aciertos y errores.
EL MOVIMIENTO DEL 68
El movimiento del 68 se inicia como respuesta a la represión del gobierno de Ordaz, este movimiento se organizó bajo un Consejo Nacional de Huelga (CNH). Este consejo se conformaba con vocerías representativas de cada unidad educativa de la UNAM, el IPN, la Chapingo, la Escuela Normal Superior, la ENAH y universidades del interior de la república, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al momento de estallar la huelga alrededor de 70 planteles participaron, a través de tres delegados por unidad educativa, no obstante, con el aumento de participación se limitó a dos por escuela con representación rotativa. La participación partía de tres normas: 1) Representación sólo de escuelas en huelga, no de aquéllas en paro activo; 2) Representación de tres estudiantes por escuela elegidos en asamblea; 3) No se admitirá la representación de federaciones, confederaciones, partidos o ligas, sólo de escuelas.
LA HUELGA DEL 86-87
La huelga del 86-87 en la UNAM levantó la organización ante el rechazo de las reformas privatizadoras de la universidad impuestas por el Consejo Universitario y el ex rector Carpizo. Así, en la Facultad de Economía, en el Auditorio Ho-Chi-Min, se constituye el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), el cual inicialmente tenía 25 representantes de la UNAM. Esta organización fue el interlocutor entre autoridades y el movimiento universitario. Previo a la huelga, el CEU contaba con tres representantes por dependencia universitaria electos o electas democráticamente, el mecanismo fue la elección en las asambleas, con miras de crear Consejos Estudiantiles representativos de cada plantel.
Una de las características del proceso fue el tiempo de preparación antes del estallido de huelga, el CEU se conformó el 31 de octubre de 1986 y la huelga inició el 29 de enero de 1987. La elección de sus métodos, permitiendo representaciones que trascendiera la asamblea para todo el sector estudiantil, logró organizar grupos de representaciones por turno e incluso de salón para la toma de decisiones. Otra de las características del movimiento es la forma en que operaban las discusiones, teniendo como primer punto la discusión o análisis político para posteriormente votar o discutir las acciones que se realizarían. Sobre la toma de decisiones, el CEU estaba conformado por tres delegados o delegadas por cada centro educativo, que en el momento de emitir los votos se le daban dos a la posición mayoritaria y uno a la minoritaria, sin embargo, esta no es la única característica, tomando de ejemplo al CEU en contraste con el CGH fue el proceso de tomas de decisiones, un estudio comparativo señala lo siguiente: “el CEU era la reunión de los tres delegados por escuela. Esta sutil diferencia tiene un enorme significado, puesto que permitió al CEU una mayor velocidad en la toma de decisiones que al CGH. Ya que mientras que el CEU podía determinar una acción o asumir una postura política determinada, con sólo la reunión de los delegados del CEU”.
Durante la huelga se continuó con el proceso asambleario por centro de estudio, el CEU era la organización que más aglutinaba estudiantes, existían otras organizaciones afines a las reformas universitarias y en defensa del rector, no obstante, no fructificaron. Antes de la fractura del CEU por la decisión del levantamiento de la huelga una de las características durante la huelga fueron las siguientes: La formación de un comité de huelga en cada escuela que se subdividiera en comisiones. “Estricto control de las brigadas (integrantes, hora de salida y zonas recorridas)”. Asegurar con sellos todos los salones. El Centro de Operaciones del CEU sería la Facultad de Filosofía y Letras y los centros auxiliares serían las facultades de Ciencias y la de Economía. La huelga se levantó con asambleas en cada facultad, quedando 35 delegados a favor del levantamiento de huelga y 12 en contra, con el argumento de que la huelga y el movimiento habían sido victoriosas.
LA HUELGA DEL 99
La huelga del 99 fue la respuesta a las reformas universitarias del ex rector Barnés en su intento por privatizar la universidad, el Consejo General de Huelga (CGH) siguió con la pretensión de una política horizontal donde se incluyeran a todo el sector estudiantil posible. En la década de los noventa existió una gran influencia del EZLN en cuanto a las ideas de horizontalidad y sin líderes, política que caracterizó al CGH. Al estallar la huelga las escuelas iniciaron la conformación de comités de huelga locales además de la conformación de las comisiones que estarían rigiendo durante el paro, comisiones como logística, finanzas, prensa, seguridad y cocina, textos mencionan que las comisiones de prensa y finanzas al inicio funcionaron con precariedad. El método de horizontalidad del CGH se materializó en la rotatividad y de esa manera evitar que el movimiento se concentrara en determinadas personas. Este método se hizo presente en la selección de los oradores o en las/los integrantes de las mesas que conducían los debates de la plenaria del CGH, con esta forma era muy difícil que alguna persona se repitiera, sumando que cada escuela podía decidir si rotaba a sus representantes.
Las asambleas se llevaban a cabo de manera abierta, las decisiones se tomaban mediante votaciones directas, es decir, con mano levantada, por ejemplo, el estallamiento de la huelga se dio mediante este método. Uno de los contrastes con el CEU es que el CGH tenía una tendencia hacia la toma de las acciones como prioridad y el análisis político en segundo plano. En torno a los debates públicos con rectoría el CGH también se diferencia del CEU, consultando algunos documentos, el CEU contaba con 10 representantes, en contraste el CGH tomó la decisión de nombrar 100 representantes los cuales serían 12 las encargadas o encargados de establecer diálogo con rectoría y se rotarían diariamente.
CONCLUSIÓN
El sector estudiantil tiene la tarea de retomar las formas organizativas que ha usado para llevar a cabo sus luchas, retomar la crítica es vital para aprender de sus errores y aciertos, con ello encontrar una mejor orientación en las coyunturas venideras que logren superar el carácter coyuntural y encontrar la transformación de fondo para lograr una educación al servicio de los diferentes sectores de la clase proletaria. El método de organización debe emplearse en función al escenario político que se enfrenta el estudiantado, sin embargo, el sector estudiantil cuenta con vicios muy marcados como herencia de luchas pasadas, uno de ellos es la falta de crítica que se tienen sobre sus métodos a tal punto que confunden la estrategia con las tácticas. Más allá de culpar enteramente al sector estudiantil por este vicio, habría que comprender que es herencia de la falta de organización permanente a consecuencia de la represión que sufren las organizaciones de izquierda y estudiantes que se organizan en ella, además de la creciente precarización de la vida para este sector, etc. Por esta razón, la Juventud Revolucionaria propone un espacio de organización permanente, que forme y accione políticamente al estudiantado para que cuenten con las herramientas necesarias para la lucha.
Referencias utilizadas:
Chávez, C. (2004) Estudio y análisis comparativo sobre los movimientos estudiantiles en la UNAM en 1986-1987 y 1999. UNAM
Gonzales, J. (2006). Más allá de las aulas universitarias. El aprendizaje en la movilización contenciosa en los casos del CEU y el CGH. Instituto de Investigaciones Dr. José Mora
Alfredo Herrera, militante de la Juventud Revolucionaria y estudiante de la ENAH