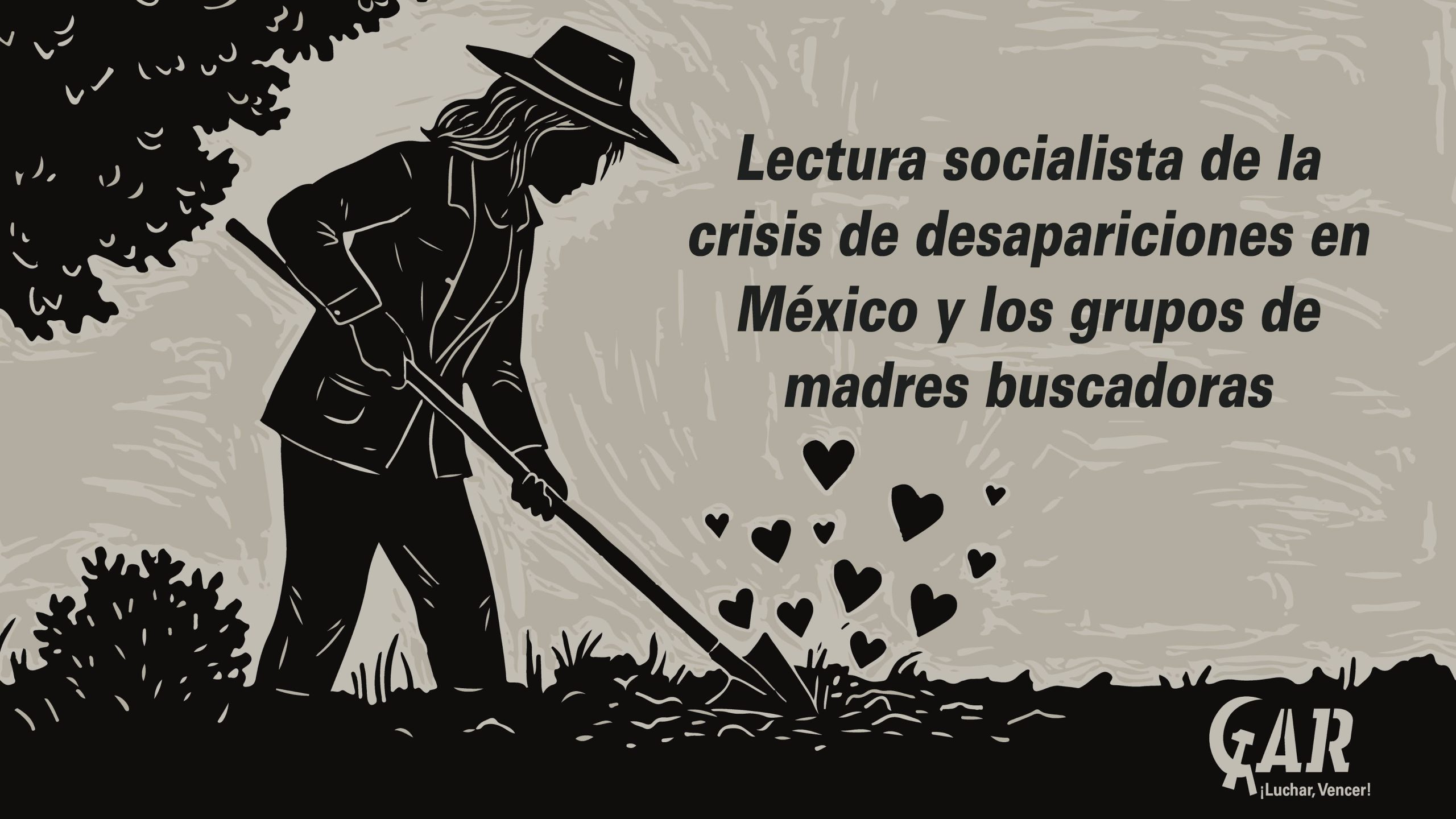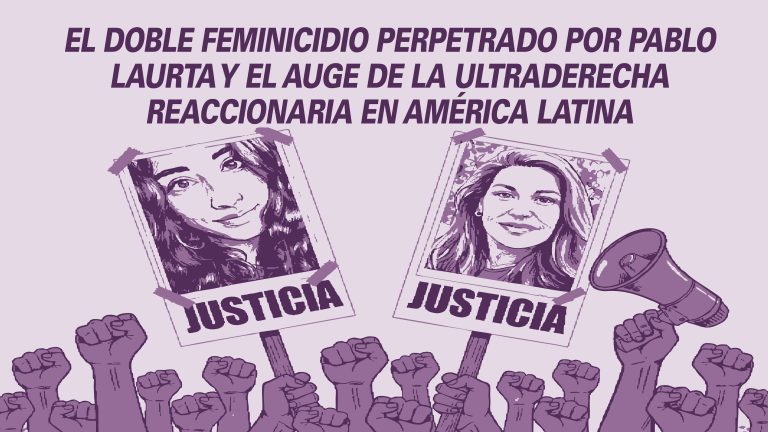Rosas Rojas
En México se vive una tragedia: actualmente hay más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en un Estado que, en lugar de garantizar justicia, es cómplice por acción u omisión. En respuesta a esto, surgen grupos organizados de actores sociales que, enfrentando el dolor más profundo, transforman la búsqueda de sus familiares desaparecidos en acción política. Ellas, las madres buscadoras, son mujeres que recorren fosas clandestinas, oficinas gubernamentales y espacios públicos con la voz firme. Como sujetos políticos, es nuestro deber preguntarnos ¿Qué revela de fondo la existencia de estos colectivos? ¿Cómo podemos entender este fenómeno desde una perspectiva crítica?
La lucha de las madres buscadoras no es producto de hechos aislados de violencia, sino, son reflejo de un sistema estructuralmente violento, sostenido por las lógicas del capitalismo, el neoliberalismo, el patriarcado y un aparato estatal que protege los intereses económicos antes que a las vidas humanas.
Las desapariciones en México, y la acción de grupos civiles de búsqueda de desaparecidos, se remontan a las décadas entre los 60s y finales de los 90s, durante la guerra sucia. Periodo en el que se aplicaron políticas de represión militar dirigidos a la disolución de los grupos y movimientos políticos de izquierda. Si bien el número de personas desaparecidas en este período es desconocido, el Comité Eureka (organización de madres y familiares de desaparecidos fundado en 1977) presenta un total de 557 expedientes entre 1969 y 2001. Para 2006 aumentan las desapariciones ante la “guerra contra el narcotráfico”. Esta estrategia de militarización, que respondió a las presiones geopolíticas de Estados Unidos, dejó como consecuencia un total de 88 301 personas desaparecidas entre el 2006 y el 2022 (considerando cifras oficiales, aunque probablemente sean más los casos). Esta guerra, lejos de desmantelar a los carteles del narcotráfico, recrudeció la violencia, aumentó el poder de grupos armados y exacerbó la corrupción institucional. Bajo ese contexto, la desaparición de personas se transforma en un instrumento de control y disciplinamiento, sobre todo en territorios precarizados.
Desde el Grupo de Acción Revolucionaria planteamos que esta violencia no es una falla del sistema, sino, es parte del sistema mismo. Es funcional al modelo capitalista, que mercantiliza los territorios, explota a las personas y considera a las víctimas como “daños colaterales” de sus propias lógicas de acumulación.
Los colectivos de madres buscadoras surgen en esos contextos como expresión de resistencia popular. Son, en su mayoría, mujeres de la clase trabajadora, que toman en sus propias manos la búsqueda de sus seres queridos frente al abandono de las instituciones. Con palas, varillas y GPS, localizan fosas clandestinas, allá donde el estado no llega, y denuncian tanto la impunidad como la complicidad de las autoridades. En ellas vemos una forma de organización comunitaria profundamente política que deja un mensaje muy claro: El sistema capitalista y neoliberal no protege al pueblo, sino que perpetúa y agrava la violencia mediante la impunidad y el abandono, dejando la justicia en manos de la población.
La respuesta institucional ante el creciente número de desapariciones forzadas es ambigua, cuando no abiertamente hostil, dejando en claro que la justicia en México, sigue siendo un privilegio de clase. Si bien la presión ejercida por los grupos de madres buscadoras ha logrado avances como la Ley General en Materia de Desaparición (2017), y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, estos mecanismos operan con lentitud, sin recursos suficientes, y muchas veces sin voluntad real. El estado mexicano no cumple su función como garante de derechos. Mientras se destinan miles de millones a megaproyectos, militarización y rescates empresariales, las madres de desaparecidos deben costear sus propias búsquedas. La justicia se privatiza, la memoria se invisibiliza.
Frente a esta realidad, la postura de GAR no sólo plantea la importancia de la denuncia, también exigimos una transformación del sistema de justicia, para que se pongan la verdad, la reparación y la memoria en el centro. Esto implica la transformación de raíz del aparato de seguridad del Estado, subordinado a los intereses de las mayorías y no a lógicas capitalistas, además, reconocer la búsqueda de los desaparecidos no sólo como un derecho, sino, como una tarea que el Estado debe garantizar. Exigir repensar el sistema mismo: no puede haber justicia real sin cambios estructurales en el modelo económico y político que reproduce la violencia. No bastan reformas legales si no se confronta la raíz del problema: la alianza entre el capital, el crimen organizado y el estado.
Las madres buscadoras nos ofrecen una lección de dignidad. En un país donde reina la impunidad, ellas nos recuerdan que la justicia no puede seguir siendo una promesa vacía ni una responsabilidad que caiga sobre los hombros de las víctimas. La justicia es un derecho del pueblo y ejercerla es una obligación del Estado. Para hacer esto posible, no basta con hacer reformas superficiales al sistema capitalista, se necesita una transformación profunda de este sistema que sostiene la desigualdad y la violencia. Una transformación con memoria, con rabia organizada y con esperanza colectiva.
¡Memoria y justicia!
¡No más desaparecidos en México!