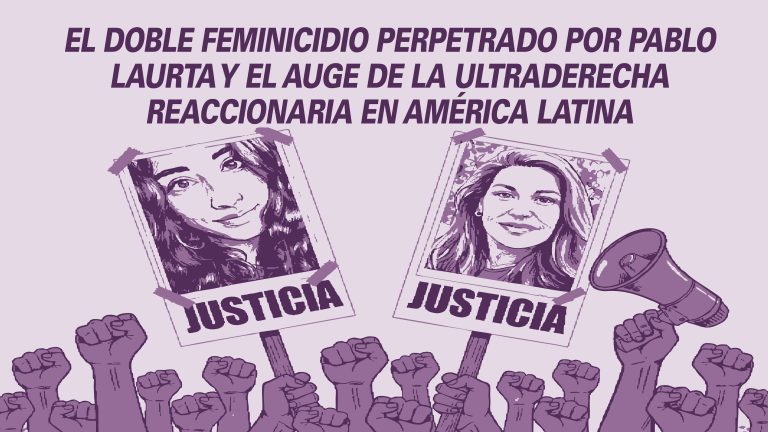Mauricio B.
En los últimos meses hemos podido ser testigos de los múltiples anuncios relacionados con el estado actual de la economía global, así como de las recientes medidas aplicadas por los principales bancos centrales del mundo, con lo que se puede asegurar que el estado de salud de las economías capitalistas más importantes no es nada favorable. Y es que esta tendencia ha sido señalada por organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM), con lo que el problema de la próxima recesión parece todo menos una imposibilidad real.
Naturalmente, esta coyuntura se ha asociado a factores exógenos a la economías de mercado (conflictos políticos, fallos de la política económica, entre otros) , sin embargo, la teoría económica marxista, principal arma teórica del proletariado, nos permite comprender que no son razones de índole “anormal” lo que explican el estado de la economía, sino que tal situación obedece a una dinámica muy concreta, que es endógena del propio sistema y que Marx atribuyó a su ley de la rentabilidad .
Es sumamente importante tener clara esta lógica de funcionamiento del capitalismo, pues sólo de esta manera es como el proletariado evitará caer en posicionamientos ajenos a nuestra clase, pues bajo el “razonamiento” del reformismo democrático-burgués y pequeño burgués, enemigos antagónicos del proletariado, sólo basta con el hecho de votar a la opción “menos neoliberal” (SIC) para atenuar las deplorables condiciones de vida de la clase trabajadora o eliminar, de facto, la explotación de la burguesía sobre nuestra clase (principal forma en la que se produce la riqueza social bajo el modo de producción burgués), como si con tal acción fuese suficiente para erradicar la naturaleza voraz del sistema; es decir, lo que no entienden los defensores del capitalismo, tan preocupados por las “libertades democráticas”, es que la mecánica del capitalismo seguirá existiendo, sin importar qué facción de la burguesía esté en el poder, a menos que el sujeto de la historia, la clase obrera, desde su organización autónoma, destrone este sistema desde la raíz, de otro modo, lo único que puede deparar para el futuro de la humanidad es una senda de constantes crisis, y un deterioro aún mayor en nuestra calidad de vida. En este sentido, los próximos apartados de esta nota pretenden explicar la teoría de la crisis de Marx, enseguida recuperamos el estado actual de la economía mundial utilizando algunos indicadores económicos que permitan mostrar el debilitamiento de la actividad económica, posteriormente se retoman algunas interpretaciones marxistas sobre la tendencia de las variables, por último, concluimos, dada la extensión del documento, hemos decidido que esté constituido en dos partes, la primera abordará los dos primeros puntos y la segunda las inquietudes restantes.
¿Qué son las crisis, depresiones o recesiones económicas?
Antes que todo, es importante hacer una aclaración conceptual con respecto a los términos “crisis”, “recesión” y “depresión”, pues si bien es cierto que existen diferencias con respecto a su medición, así como el impacto que tienen en la actividad económica y social, no lo es menos que, a pesar de tales diferencias, esta dinámica puede explicarse de forma coherente por la lógica que Marx desarrolló científicamente en su obra económica. Primero, la crisis debe ser entendida como “un colapso económico generalizado, con el correspondiente agravamiento de los problemas sociales y políticos” (Shaikh, 1983: 17) , es decir, esta interpretación recupera un aspecto más holista, recalcando que las caídas de la actividad económica vendrán acompañadas del deterioro de las condiciones sociales, que a la postre, agudizarán los conflictos políticos entre las clases que componen a la sociedad, derivando en una pugna entre éstas; por otro lado, el término depresión se entiende a partir de tomar en cuenta variables económicas particulares, como la producción, el empleo y la inversión, se dice que existe una depresión cuando los niveles de éstas se encuentran muy por debajo de sus valores previos, así como por debajo de su media (aritmética) histórica; la economía ortodoxa (de carácter liberal o reformista) también tiene su propia definición de depresión que cumple con dos criterios para determinar si existe este fenómeno señalado: magnitud (del colapso) y temporalidad (duración del colapso), es decir, existe una depresión cuando: i) hay un declive del PIB superior al 10% y ii) si este declive se mantiene por más de tres años; por último, se dice que las economías experimentan una recesión cuando por dos trimestres consecutivos se registra una contracción del PIB real; así como la segunda definición de depresión económica, este último término también fue acuñado por la economía estándar, con el fin de borrar el concepto de “crisis” dentro de la teoría económica crítica (Roberts, 2017: 19-21).
Ahora bien, como señalábamos en el párrafo anterior, que existan las diferencias conceptuales mencionadas no implica que la teoría de la rentabilidad de Marx sea estéril para explicar estos vaivenes económicos, por el contrario, pues “términos como recesión, crisis o depresión se refieren a un mismo fenómeno propio del capitalismo, que se presenta en cada ocasión con mayor o menor intensidad. Pero las características fundamentales del mismo -mercancías invendidas en los mercados, aumento de las quiebras empresariales y del desempleo, caída de los salarios- siempre se dan en mayor o menor medida” (Tapia, 2017: 18), es decir, a pesar de estas diferencias terminológicas, la economía capitalista se mueve a partir de una variable central: la rentabilidad o tasa de ganancia, que es la base medular que explica la inestabilidad económica del sistema. Teniendo esto como premisa principal procedamos, entonces, a explicar la mecánica de su funcionamiento.
Determinantes de la inestabilidad económica
Es en el libro tercero de El Capital donde Marx desarrolla esta parte de su teoría de la crisis, aunque es cierto que dentro del mismo marxismo se encuentran otras explicaciones que la detonan (subconsumo y financiarización), la ley de la tendencia decreciente de la tasa ganancia (LTDTG) constituye la ley más importante sobre la que gira la economía capitalista, pues además de ser teóricamente coherente también ocurre lo mismo con su validez empírica (Díaz Silva, 2017: 33), por esta razón es que, en esta primera parte de la nota, explicaremos a detalle cómo se desarrolla esa dinámica .
El razonamiento planteado parte de la teoría del valor-trabajo desarrollada por Marx en el libro primero de El Capital donde, a grandes rasgos, explica que sólo el trabajo humano abstracto e indiferenciado tiene la capacidad de crear valor, es decir, es en el proceso de producción, y en ningún otro ámbito, donde al entrar en contacto los medios de producción y las materias primas fundamentales y auxiliares (capital constante fijo y circulante) con la fuerza de trabajo o mano de obra (capital variable), se genera el valor de las mercancías , no obstante, se menciona que, a pesar de que a los trabajadores se les remunera una parte de su jornada laboral, que les permite subsistir como clase obrera (salario), éstos generan un valor adicional que no les es remunerado, esto es denominado como plusvalía (trabajo no pagado), de lo anterior deriva una relación que permite medir el grado de explotación de los trabajadores, la tasa de plusvalía (P’), que relaciona la cantidad de trabajo no remunerado (plusvalía, P) con el capital variable (salarios, V), esto queda expresado por el cociente P’=P/V; es decir, esta relación mide la proporción del valor generado por los trabajadores y que no les es pagado, porque es apropiado por la clase de los capitalistas; por otro lado, es en el apartado segundo del capítulo veintitrés del mismo libro, donde Marx explica la evolución que siguen las proporciones invertidas en capital variable y capital constante, nos dice casi al principio del apartado que “el proceso de acumulación llega siempre a un punto en que el incremento de la productividad del trabajo social se convierte en la palanca más poderosa de la acumulación” (Marx, 1976: 525), es decir, el capitalismo siempre trae consigo la necesidad de crear una mayor cantidad de producto con una cantidad menor de trabajo, y es sobre esta necesidad que la inversión (acumulación) aumenta con el fin de alcanzar ese objetivo; las razones de ello son, primero, poder aumentar la flexibilización del trabajo y, segundo, lograr disminuir los costos unitarios de producción, permitiendo el aumento de la capacidad de competencia de los capitalistas individuales (Díaz Silva, 2017: 34), el resultado de lo anteriormente mencionado se terminará expresando en un aumento gradual en el volumen de medios de producción, paralelamente a una disminución de la masa de trabajo; como puede verse, este acontecimiento da cuenta del uso creciente de maquinaria, tecnologías, en suma, de capital constante, a costa de un uso menor de capital variable; la composición técnica de capital (en términos físicos) y la composición orgánica de capital (en términos de valor) permiten medir ese grado de tecnificación dentro de la empresa o industria, se expresa mediante el cociente σ = C/V, donde σ es la composición orgánica, C el capital constante y V el capital variable.
Hasta este punto se ha explicado cómo operan los componentes determinantes de la variable que ocasiona la inestabilidad económica, insistimos en que, desde esta visión analítica, las crisis son provocadas por factores concretos, mas no por razones desconocidas o “estocásticas” del sistema, y es la propia forma de funcionamiento del capitalismo, su afán de obtener un mayor nivel de ganancias lo que la hace vulnerable, en breve explicamos cómo se desenvuelven estas fuerzas.
Tasa de ganancia y su relación con las crisis
La tasa de ganancia se expresa como un cociente de la tasa de plusvalía (P’) entre el capital constante (C) más el variable (V), es decir, g’ = P’/(C + V), y se encarga de medir el grado de valorización del capital total desembolsado, vemos que los rubros que la componen son los mismos a los que se hizo referencia con anterioridad. Es una ley natural del sistema de mercado que los capitalistas compitan intensamente, teniendo como objetivo alcanzar un mayor número de ventas, a través de la reducción del costo unitario de sus productos, que se hace posible mediante el aumento de la productividad vía aumento de inversiones tecnológicas (capital constante), es decir, el funcionamiento de esta ley significa que en el transcurso del tiempo la composición orgánica de capital tendrá que elevarse, y si la tasa de plusvalía permanece constante, entonces ello tiene como efecto la caída de la tasa de ganancia, es cierto que la tasa de plusvalía crecerá cuando se ponga en marcha nueva tecnología para aumentar la productividad, sin embargo, esta variable no se puede aumentar de forma indefinida en el tiempo, pues se enfrenta ante límites de carácter histórico (la lucha de clases) y natural (la necesidad de una subsistencia mínima de la clase obrera).
La importancia de esta variable radica en que es un indicador central en las decisiones de inversión, porque a mayor rentabilidad esperada, se incrementa el ánimo de competencia con el fin de apropiarse de una mayor parte de ese beneficio, y la inversión es uno de los componentes más importantes de la actividad económica, ya que de ella depende la producción y el empleo, en términos generales, la marcha de la economía en su conjunto. Así pues, como presentaremos en la segunda parte del texto, la próxima recesión económica mundial deberá explicarse por el funcionamiento de esta tendencia, pues al descender la tasa de ganancia ello se traduce en una caída en la inversión que al final del día impactará en el nivel de actividad económica, así como en el desempleo.
Estado actual de la economía mundial
Revisando algunos informes de los organismos globales como el FMI, la UNCTAD y la OCDE se puede encontrar el común acuerdo de que la economía mundial se halla en un momento de desaceleración sincronizada, haciendo que las proyecciones de crecimiento para 2019 alcancen el nivel de 3%, cifra que representa un descenso de 0,8 puntos porcentuales con respecto a 2017 (3,8%); grosso modo, este descenso se asocia con el ambiente de incertidumbre que ha generado la guerra comercial EE.UU-China, según el reporte del FMI, son factores “idiosincráticos” los que explican el contexto económico actual; este factor ha incidido negativamente sobre el comercio mundial y la inversión, haciendo que desciendan de forma pronunciada, especialmente en Asia y Europa. Se comenta que una característica crucial de este momento es el enfriamiento del sector manufacturero, así como del comercio internacional, particularmente, EE. UU ha experimentado bajas en la inversión, mientras que la zona euro presencia bajas en las exportaciones debido al ambiente de incertidumbre con respecto a la salida de Reino Unido de la Unión Europea. A grandes rasgos, se prevé que el ambiente económico tanto para los países con mercados emergentes como en desarrollo sea desfavorable, el pronóstico de bajo crecimiento se debe, según los informes, por el ambiente descrito que afecta negativamente a las expectativas de inversión, como al comercio internacional y a la política económica de cada país.
De forma paralela a este proceso descrito, se ha presenciado una tendencia importante a reducir las tasas de interés , los Bancos Centrales (BC) utilizan esta medida de política monetaria con el fin de estimular el consumo y la inversión, por lo que es entendible que en lo que va del año se hayan manifestado estas decisiones con el fin de enfrentar el ambiente de desaceleración económica que se está experimentando, además, es posible aplicar esta medida debido a que se registran bajos niveles de inflación en el mundo, por lo que tal política, al menos en teoría, no repercutiría negativamente sobre el nivel general de precios (aumentándolos) .
El anterior punto coincide con lo que el marxista argentino, Rolando Astarita, comenta en una de sus publicaciones de septiembre , en donde se reitera el estado de débil crecimiento económico, coincidiendo con una situación de exceso de liquidez, que deriva de la baja en las tasas de interés; no obstante, a pesar de esta política que tiene como fin estimular el crecimiento, la inversión y, por ende, el dinamismo económico, no se han presentado. Por lo que los efectos inmediatos que se tendrían que plasmar ponen en duda a la macroeconomía convencional; reiteramos que la próxima recesión no será consecuencia directa de los factores a los que hacen alusión los organismos internacionales, así como sus economistas, sino que será consecuencia de las contradicciones innatas que se desarrollan en el funcionamiento del capitalismo. La segunda parte de esta nota tendrá como objetivo presentar esos debates.
Bibliografía:
Astarita, Rolando. (02/11/2019) La teoría marxista de la acumulación y crisis (2). [Entrada de blog]. Recuperado de: https://rolandoastarita.blog/2019/11/02/la-teoria-marxista-de-la-acumulacion-y-crisis-2/
Astarita, Rolando. (20/10/2019) La teoría marxista de la acumulación y la crisis capitalista (1). [Entrada de blog]. Recuperado de: https://rolandoastarita.blog/2019/10/20/la-teoria-marxista-de-la-acumulacion-y-la-crisis-capitalista-1/
Astarita, Rolando. (02/09/2019) Economía global 2019; actualización (1). [Entrada de blog]. Recuperado de: https://rolandoastarita.blog/2019/09/02/economia-global-2019-actualizacion-1/
Desai, Meghnad. (1977) Lecciones de teoría económica marxista. Siglo XXI editores, Madrid.
————- (2017) Arrogancia desmesurada: por qué fallaron los economistas al predecir las crisis y cómo evitar la siguiente, Siglo XXI editores, Ciudad de México.
Díaz Silva, José Carlos. (2017) La caída de la tasa de ganancia como causa de la gran recesión de 2007 en Estados Unidos, en Vigencia y Retos de la Crítica de la Economía Política. Núm. 1, año 2, pp. 31-42-
Marx, Karl. (1976) El Capital: crítica de la economía política (tomo I). FCE, Bogotá.
Marx, Karl. (1985) El Capital: crítica de la economía política (tomo III). FCE, Ciudad de México.
Roberts, Michael. (2017) La larga depresión. Cómo ocurrió, por qué ocurrió y qué ocurrirá a continuación. El Viejo Topo, Barcelona.
Shaikh, Anwar. (1991) Valor, acumulación y crisis. Tercer Mundo Editores. Bogotá.
Tapia, José A. (2017) Rentabilidad, inversión y crisis. Maia ediciones, Madrid.