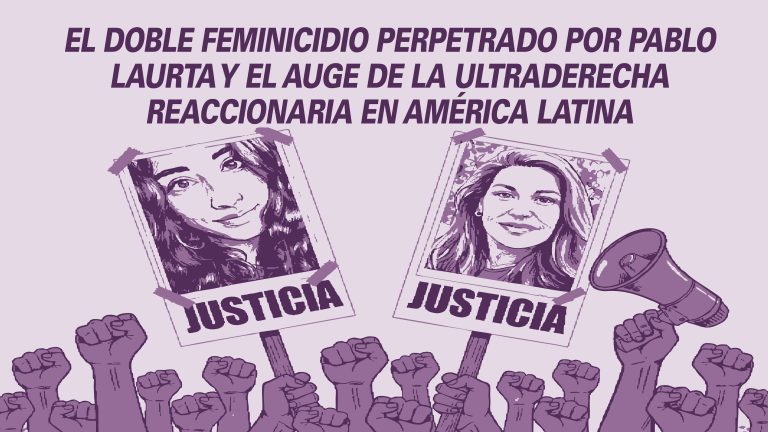Jacobo Hernández
La explosión del pasado 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, Líbano, que dejó a cientos de muertos, miles de heridos y cientos de miles sin hogar, no es más que una de las tantas tragedias que han acechado en estos últimos años al pueblo libanés. Una crisis económica que empezó en 2019, ahora también transformada en una crisis política, junto con los estragos de la pandemia de COVID-19 han puesto al país al borde del colapso. Los libaneses además se encuentran en riesgo de hambruna debido al alza en los precios de los alimentos, que ahora ha sido exacerbado por la destrucción del puerto a donde llegaba a Líbano el 60% de sus importaciones, en un país que importa el 80% del alimento que consume, y en el que se encontraban varios contenedores de granos cruciales para el país. Parece sorprendente que una bodega con poco menos de 3000 toneladas de nitrato de amonio, un material explosivo, haya estado guardado por 6 años y que las autoridades no hayan hecho absolutamente nada desde ese tiempo, aún sabiendo de su existencia. El 10 de agosto de 2020, después de numerosas protestas, el gabinete del gobierno libanés renunció en su totalidad; se espera que otro gabinete sea apuntado por el presidente en las siguientes semanas. Es el segundo gabinete que renuncia en el transcurso de un año, aunque el pueblo libanés sabe que sea quien lo reemplace ahora, las cosas seguirán igual. Se ha llegado a tal nivel de putrefacción política que el pueblo ahora exige que se vayan todos. Es necesario aclarar que las razones por las que no se pudieron deshacer del cargamento de nitrato de amonio cuando llegó a su puerto no fueron producto de un descuido o accidente inusitado, se debe totalmente al tipo de sistema que existe en Líbano, uno remanente de sus épocas como colonia francesa. La negligencia en el caso del nitrato de amonio se debe principalmente a que el puerto era manejado conjuntamente por la Autoridad Portuaria de Beirut y por la Administración Aduanera de Líbano, la autoridad portuaria siendo controlada por una red cercana al presidente Michel Aoun y la administración aduanera por una red cercana al ex primer ministro Saad al-Hariri, ambos representantes de distintos grupos religiosos. El sistema sectario de Líbano hace difícil que miembros con diferentes creencias religiosas cooperen en beneficio de todos, y el tema portuario no es una excepción, casi todo tema político en Líbano gira entorno a la secta de la que seas parte. Para entender mejor el contexto es necesario remontarnos a la historia.
Después de haber perdido la Primera Guerra Mundial en 1918, el Imperio Otomano fue sujeto al tratado Sykes-Picot, tratado que buscó dividir sus antiguos territorios en colonias que serían ocupadas por Francia y Gran Bretaña, tratado que había sido negociado años atrás por los eventuales vencedores, y cuyas consecuencias las seguimos viendo actualmente en la inestabilidad perpetua del Medio Oriente. Las fronteras actuales de los países en esta región fueron dibujadas de acuerdo a los caprichos de los países imperialistas, no muy diferente a como fue en África, y uno de los países que quedó bajo control francés fue Líbano. A un territorio pequeño que tenía una mayoría católica maronita le fueron agregados otros territorios con mayoría musulmán y así nació el país. Después de unas décadas bajo ocupación francesa y de que éstos deliberadamente reforzaran los vínculos entre política y religión para hacer más complicada la organización de los trabajadores, Líbano se independiza mediante el acuerdo de un pacto nacional negociado por las élites de ese entonces, el cual instituía un gobierno parlamentario multiconfesional, un Estado donde el poder sería dividido entre miembros de las diferentes creencias religiosas, creencias que en Líbano son numerosas. Por poner un ejemplo de esta diversidad: en el pacto se acordaba que el presidente y comandante de las fuerzas armadas sería siempre un católico maronita, que el primer ministro sería musulmán sunita, que el presidente del parlamento sería musulmán chiíta, que tanto el vicepresidente del parlamento como el primer viceministro serían cristianos ortodoxos, que el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sería druso, y que siempre habría una proporción de 6 cristianos por cada 5 musulmanes en el parlamento. Estas asignaciones se decía que reflejaban la proporción de creyentes en la población de acuerdo a cada religión, aunque siempre hubo controversia, especialmente en la proporción oficial de cristianos y musulmanes, ya que estos últimos se volverían una mayoría en los siguientes años, además de que el censo de 1932 bajo el cual se realizó la distribución original del gobierno nunca estuvo libre de polémica.
La fundación del Estado multiconfesional no sirvió de mucho ante el creciente problema sectario, es más, puede que solo lo haya avivado más. A lo largo de su historia, el país ha sufrido de varios episodios violentos debido al sectarismo: el primero en 1958, cuando tensiones entre el gobierno cristiano cercano a Estados Unidos y dirigido por el primer ministro Camille Chamoun hizo que este último país imperialista interviniera para garantizar la estabilidad de Líbano ante una población árabe rebelde que buscaba que el país se alineara con el máximo exponente del nacionalismo árabe en ese entonces, Gamal Abdel Nasser de Egipto, inmediatamente después de la Crisis del Suez. El segundo episodio es más cruento: una guerra civil que duró de 1975 a 1990, suscitada después de un éxodo de palestinos a Líbano que cambiaría substancialmente la demografía del país, y que dejaría más en claro la injusticia del pacto nacional anterior que asignaba una mayoría en el gobierno a los cristianos. El conflicto empieza como una guerra entre cristianos y una alianza de musulmanes libaneses con palestinos, aunque conforme progresó el conflicto hubo un constante cambio en las alianzas y el surgimiento de nuevas facciones. En 1989 se firma el tratado Taif, el cual modifica la desigual proporción religiosa que antes se había mantenido en el gobierno a una paritaria entre cristianos y musulmanes, y en 1991 se otorga amnistía a todos los participantes de la guerra. Es de notar que en el conflicto intervinieron los gobiernos de Israel y Siria, y que las tropas de este último país no se irían de Líbano hasta 2005, después de una serie de protestas que culminarían en la llamada Revolución del Cedro. Por último, de 2006 a 2008 habrían una serie de protestas y choques armados sobre líneas sectarias.
La realidad detrás del sistema multiconfesionalista es una en la que los intereses particulares de los jefes políticos o za’ims, fragmentados bajo líneas religiosas, dominan. El sistema de za’ims es clientelar: los jefes manipulan elecciones, se venden al mejor postor y se aseguran de solo beneficiar a sus electores locales bajo líneas sectarias. Cabe decir que algunos de estos jefes vienen de la guerra civil, de cuando fueron caciques, y que algunas organizaciones, como Hezbollah (de musulmanes chiítas), siguen entrenando a milicias dentro sus territorios. El sistema sectario le sirve mucho a las élites ya que evita que los trabajadores se organicen entre sí y que la oligarquía prospere. Desafortunadamente son pocas las instituciones en Líbano que no están divididas bajo creencias religiosas, y los sindicatos no son la excepción. Una de ellas, la Confederación General de Sindicatos en Líbano, ya ha sido totalmente cooptada por el gobierno y los za’ims. Líbano es un país sumamente desigual, con una sistema neoliberal donde el 1 por ciento concentra el 23 por ciento de los ingresos, lo que es equivalente a lo que gana el 50 por ciento más pobre de la población. La ineptitud mostrada para manejar los residuos explosivos no es algo nuevo: el país no ha tenido una fuente estable de electricidad las 24 horas del día desde 1975. En ciertos lugares la electricidad se raciona de tal forma que la gente solo tiene acceso a ocho horas de ella al día, a menos que hagas un trato con la mafia que controla una serie de generadores eléctricos para obtener energía durante todo el día, mafia que claramente tiene allegados políticos. Desde 1975 también no hay acceso a agua potable a menos que compres agua embotellada de alguna empresa privada, y el sistema de drenaje y recolección de basura son deficientes. En 2015 hubo una serie de protestas ante la ineptitud y corrupción de los gobernantes que por 18 años dejaron que un relleno sanitario acumulara basura cuando en un inicio solo era un recinto temporal planeado para usarse por 6 años. Ésto llevo a que se clausurara aquel lugar y a que la basura se empezara a acumular en las calles por meses, suscitando las protestas, hasta que se encontró una solución.
Si con estos problemas no era suficiente, ahora hay que añadirle los estragos de una crisis económica. Líbano en las últimas décadas se conformó como un país exportador de servicios financieros, mas no de mercancías, un país que dependía del turismo e inversiones extranjeras con las que obtenía divisas para pagar por importaciones y satisfacer su demanda interna. Tras el declive económico global consecuencia de la crisis del 2008, los servicios exportados dejaron de ser solicitados, por lo que para evitar cortar gastos, el gobierno se vio orillado a pedir prestado a los bancos, pasando por encima la opción de aumentar los impuestos a los más ricos. Los bancos libaneses subieron sus tasas de interés en depósitos para atraer dinero de fuera, tasas que alcanzaron niveles mayores a los de otros bancos en el mundo, ayudándose del hecho de que la moneda libanesa tenía un tipo de cambio fijo al dólar estadounidense respaldado por el banco central. Los bancos a su vez prestaron dinero a la administración gubernamental usando al banco central como intermediario, a través de depósitos y comprando directamente la deuda del gobierno, gobierno que ofrecía tasas de interés mucho más altas a las de los bancos privados. Debido a la baja tasa de recaudación fiscal, el régimen se vio obligado a emitir cada vez más deuda y el banco central requirió más de los depósitos de bancos privados en divisa extranjera para mantener fija la tasa de cambio, trayendo consigo la expansión del sector financiero. Cuando el dinero dejó de fluir en 2019 por una serie de factores externos e internos, la economía cae, y junto a ello, las finanzas del gobierno y las reservas de divisas del banco central. El dólar aumenta substancialmente en el mercado negro y los negocios que dependían tanto de esta divisa ven mermada su supervivencia ante el incremento en el valor de las importaciones. Además, como la mayoría de los activos de los bancos consistían en deuda del gobierno y éste deja de tener dinero para pagar, el sistema bancario cae también, y con ello desaparecen los ahorros de la gente. Para evitar perder sus reservas, los bancos instauran un límite superior en el total de dinero que la gente podía sacar, aunque claramente este límite nunca aplicó para las élites que se las ingeniaron para trasladar sus riquezas a bancos extranjeros. Esto ha traído un empobrecimiento general en el país, junto con un aumento en los niveles de desempleo e inflación, así como una moratoria en los pagos de la deuda exterior. La forma en la que ha respondido el gobierno ha sido mediante las clásicas políticas de austeridad, aquellas que hacen pagar al pueblo por los errores de los ricos, aumentando la recaudación de impuestos indirectos y cortando gastos a programas sociales con el fin de reducir el déficit presupuestario y ser acreedor de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Claro que este último instituto no estará contento con estas medidas pequeñas, el FMI exige que el gobierno libanés realice una serie de reformas para garantizar la ayuda, reformas que ya todos sabemos buscan poner en manos de privados las riquezas del país.
Días después de que una serie de incendios devastara parte de los bosques del país y desplazara a cientos de personas, siendo incapaz la administración central de financiar un equipo de bomberos que se hiciera cargo, el 17 de octubre de 2019 el gobierno anuncia la aplicación de impuestos sobre el valor agregado a llamadas hechas por telefonía de Internet, así como a otros servicios y productos, contribución que sería conocida como el impuesto Whatsapp. Esto fue la gota que derramó al vaso. Ese mismo día salen a protestar cientos de personas a las calles contra el impuesto, y de igual forma salen el siguiente día, hasta que se anuncia la cancelación de aquella medida. Pero esto ya no era suficiente para placar el enojo del pueblo, y así es como nació el movimiento actual de masas que ha puesto a temblar desde aquel entonces a los poderosos. La gente está harta de toda la clase política y su corrupción, está harta del sistema sectario que desde la concepción del Estado libanés ha divido al pueblo, harta de la austeridad, del desempleo, de la falta de servicios básicos, de que ellos tengan que pagar por la crisis, del intervencionismo de otros países. Lo que distingue a este movimiento de pasados es su fuerte rechazo a políticas sectarias, con un enfoque orientado más hacia la clase, movimiento que por esta característica se parece bastante al que surgió en Iraq en ese mismo mes, movimiento que sigue en lucha. Durante los meses que siguieron, se realizaron huelgas, bloqueos de calles, plantones, enfrentamientos con los cuerpos represivos del Estado. El primer ministro Saad Hariri anunció su resignación en octubre de ese mismo año junto con todo su gabinete, y no fue hasta diciembre cuando un nuevo primer ministro, Hassan Diab, asumió el cargo. La violencia por parte de la policía, ejército y milicias sectarias no ha desmotivado a los que protestan. Los libaneses no van por unas simples reformas, se refieren a su movimiento como una revolución. Los bancos son un objetivo común en las protestas, a los que ya identificaron como servidores de la clase política. Aunque en varias ocasiones los segmentos más burgueses de los manifestantes han clamado por un gobierno tecnócrata, un gobierno de especialistas, el reciente gobierno de Diab, quien claramente era una tecnócrata junto con todo su gabinete, ha dejado ver que sean especialistas o no los que rijan, los intereses económicos de la élite son los que predominan.
La crisis económica global resultado de las medidas tomadas ante la pandemia del COVID-19 ha dado un golpe aún más bajo al país, y cuando se pensaba que no se podía caer más bajo, llegó la explosión. Si por algún momento se creyó que las protestas iban a decaer, este último evento ha enardecido como nunca a la gente. Ya cayó otro gabinete y el pueblo nota que el cambio seguirá sin llegar. La única solución que deja entreverse es la de acabar de una vez por todas con el sistema sectario cuyo objetivo nunca fue el bien común.