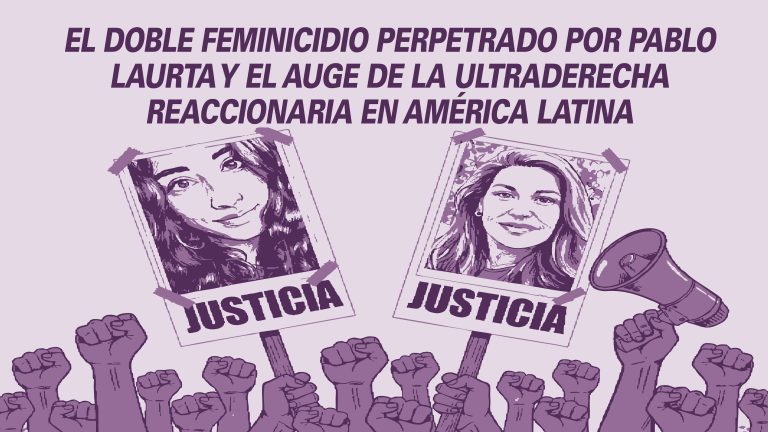El 24 de febrero de este año inició la invasión rusa a Ucrania, una operación militar que sorprendió a la gente en ambos lados del conflicto, ya que se pensaba que el gobierno ruso con sus amenazas de guerra y agrupamiento de fuerzas en la frontera intentaba solamente obtener concesiones en las negociaciones con sus adversarios ucranianos. Antes de iniciar la invasión, Rusia reconocería primero la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en Ucrania, para luego iniciar el movimiento de tropas con el fin de “defender” estas repúblicas del asedio de las fuerzas ucranianas, así como para “demilitarizar” y “denazificar” a Ucrania. Tal cual estas fueron las excusas que dijo Vladimir Putin, el presidente perpetuo de Rusia. Mientras el ataque continúa en estos momentos, los ucranianos se ven obligados a defenderse por su propia cuenta, abandonados tanto por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como por Estados Unidos, que durante tanto tiempo prometieron defender al país de Rusia y estuvieron avivando los ánimos de conflicto, para que al final se hiciera realidad y se deslindaran de cualquier responsabilidad. La invasión rusa no es un hecho aislado, sino que se trata de una reacción ante el expansionismo de la OTAN hacia el este de Europa, y particularmente, hacia las fronteras de Rusia. Para entender esta rivalidad entre la OTAN y Rusia, y los antecedentes al conflicto actual, haremos un repaso histórico en este artículo donde primero intentaremos analizar la debilidad temporal de Rusia ante la disolución de la URSS y la forma en la que la OTAN tomó ventaja de ello, para después hablar del imperialismo ruso y las condiciones locales que llevaron al conflicto actual.
La caída de la URSS
Después de que la Unión Soviética se disolviera formalmente en 1991 y ocurriera un proceso de separación de algunas de las repúblicas que formalmente la constituían (Ucrania, por ejemplo), Rusia y las demás repúblicas resultantes harían una “transición” al capitalismo mediante la “doctrina del Shock”. Ésta fue una política por la cual se verían privatizadas la mayoría de las empresas paraestatales exsoviéticas en un muy corto periodo de tiempo con el fin de abrir mercados e introducir la libre competencia rápidamente en aquellos países. Pero en la práctica los antiguos administradores estatales de las empresas públicas se valieron del engaño para en un abrir y cerrar de los ojos volverse los dueños de las nuevas empresas privadas y consolidarse en la naciente clase oligarca. Durante este periodo los estándares de vida se reducirían substancialmente, y los niveles de violencia incrementarían exponencialmente, resultando en una década de progreso perdida y en algunas repúblicas de la extinta URSS quedándose estancadas social y económicamente hasta hoy en día.
La inestabilidad política en Rusia durante los años noventa se reflejaría en la crisis constitucional de 1993, durante la cual el presidente Boris Yeltsin bombardearía el parlamento ruso con tanques ante la amenaza de su destitución; se vería reflejada en una fallida primera intervención en la región separatista de Chechenia en 1994, donde tropas rusas no pudieron detener la rebelión. Posteriormente un fraude en las primeras elecciones presidenciales de Rusia en 1996 resultaría en Yeltsin siendo reelecto como presidente en vez de su adversario, el candidato del partido comunista, lo cual sería un desenlace favorable para Estados Unidos. Una crisis financiera golpearía a Rusia en 1998, y el año de 1999 acabaría con el inicio de una segunda intervención en la región de Chechenia, durante la cual Boris Yeltsin dejaría el poder y se lo daría a Vladimir Putin, un nacionalista reaccionario, quien ganaría la guerra en Chechenia y lograría establecer un poco de orden en el país. Es especialmente por esto último que Putin lograría mantenerse en el poder hasta el día de hoy y se ganaría la confianza de los oligarcas. Pero este periodo de inestabilidad interna vendría acompañado por la oportuna expansión de la OTAN por el este de Europa y el resurgimiento de la enemistad con Rusia.
La OTAN, un organismo para la seguridad de sus miembros y un brazo más del imperialismo
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) surge después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, como una alianza militar entre Estados Unidos, Canadá y un número de países europeos (entre ellos Francia y Reino Unido, en total 12), para responder ante un futuro ataque de Alemania o la Unión Soviética a uno de sus miembros. Después de la guerra de Corea en 1950, se establecerían las estructuras militares para implementar el tratado de seguridad colectiva, y su consolidación en el oeste de Europa, con la aceptación de Alemania Occidental en 1955, daría lugar a la creación de un tratado similar pero opuesto que agrupaba a Europa del este y la Unión Soviética, conocido con el nombre del Pacto de Varsovia. La OTAN, lejos de ser un simple tratado de defensa, como organización orquestó ciertas operaciones secretas durante el periodo de la Guerra Fría que dejarían ver su verdadera naturaleza política. Una de ellas sería la operación Gladio, que consistió en crear una red clandestina de agentes y organizaciones durmientes para activarlas en el momento en que la Unión Soviética invadiera a Europa Occidental. Pero en la práctica esta operación se convertiría en una forma de apoyar a organizaciones de extrema derecha con el fin de debilitar los movimientos de izquierda en los países miembros, en ciertos casos siendo hasta cómplices en actos de terrorismo cometidos por grupos fascistas en Italia, por ejemplo.
Pero después de que la Unión Soviética se disuelve en 1991, la existencia de la OTAN se pone en cuestión, al ya no haber enemigo del cual defenderse y haberse cumplido el objetivo de la organización. Pero este nunca fue un problema, ya que la OTAN seguiría operando pero ahora bajo el disfraz de ofrecer misiones humanitarias: primero en la Guerra de Bosnia en 1992, y luego en la Guerra de Kosovo en 1999, ambos conflictos europeos resultado de la desintegración de Yugoslavia. Pero la fachada de organismo protector se empezaría a caer para revelar su verdadera esencia: como otra organización más a través de la cual ejercer el poder imperialista de las naciones europeas y de Estados Unidos. Tal como se pudo ver en la utilización de la OTAN para la ocupación de Afganistán después de la invasión norteamericana en el 2001, así como posteriormente en sus “misiones” dentro de Iraq, Somalia y Libia. Al mismo tiempo, cuando la URSS cae, la OTAN empezaría a expandir sus membresías a los países del extinto Pacto de Varsovia, al este de Europa, ante el disgusto de Rusia que no veía el sentido en ello. De hecho, ante la caída del muro de Berlín en 1989, habían habido una serie de pláticas entre Rusia y la OTAN para negociar solamente la membresía del este de Alemania a la OTAN una vez reunificado con el oeste del país, y se ha hablado de la existencia de un acuerdo informal con Rusia durante estas épocas con el fin de detener la expansión de la OTAN al este de Europa, el cual claramente sería ignorado. Rusia de igual forma expresó en algunas ocasiones su deseo de unirse a la OTAN, pero sus peticiones informales nunca serían apoyadas por los Estados Unidos, que aprovechó la debilidad de Rusia en los noventas para expandirse y consolidar su influencia sobre Europa. Pero esta expansión llegaría a un límite en el 2008, cuando Vladimir Putin fuera personalmente a una cumbre de la OTAN donde se hablaba sobre la posibilidad de incluir a Ucrania y a Georgia en la OTAN (ambos países fronterizos con Rusia), y donde Putin expresaría su desapruebo con esta decisión.
Revolución de las Rosas e intervención rusa en Georgia, antecedente directo a Ucrania
La intervención actual en Ucrania y la historia que le antecede tiene varias similitudes a la situación de Georgia, un país del Cáucaso sur ex miembro de la URSS que comparte frontera con Rusia, y que le sirve a este último como zona de contención junto con Ucrania ante la avanzada de Estados Unidos en el área alrededor del Mar Negro. Al igual que Ucrania, Georgia tiene dos regiones separatistas junto a la frontera rusa que son apoyadas por Rusia y son reconocidas como independientes solo por un puñado de países (entre ellas Rusia): la república de Abjasia y la república de Osetia del Sur. La historia de enemistad que estas dos repúblicas mantienen con Georgia se remonta a unos años antes de la independencia de Georgia de la URSS en 1991, cuando el creciente nacionalismo de la mayoría georgiana provocaría una guerra civil en el país. La guerra civil finalizaría con un cese de fuego y la separación efectiva de Abjasia y Osetia del Sur de Georgia entre 1992 y 1993, así como con la incursión de tropas rusas actuando bajo misión de paz en estas regiones separatistas. Sería desde ese entonces hasta el 2003 que Georgia contaría con Eduard Shevardnadze como presidente, quien intentaría acercarse más hacia Estados Unidos y a Europa Occidental pero tratando de no irritar a Rusia. Y aquí es donde empiezan las similitudes con el caso ucraniano, ya que sería en el año 2003 que protestas masivas se harían con motivo de un fraude electoral y a causa de la corrupción rampante durante la presidencia de Shevardnadze, dando lugar a la resignación de este último por la presión de los manifestantes y a la elección de un presidente aún más favorable con el Occidente, Mikheil Saakashvili. A este episodio se le llamaría la Revolución de las Rosas, una de las tantas “revoluciones de color” que se dieron por Europa a inicios de los 2000 y que también afectarían a Ucrania. Pero lo peculiar de esta “revolución” así como de las otras de “color” fue la forma en la que el movimiento fue financiado fuertemente por organismos extranjeros: tanto la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como la Open Society Foundations (fundación de George Soros, un multimillonario húngaro), otorgaron grandes sumas de dinero a las redes de ONGs que organizaron el movimiento, inversión que daría fruto al obtener en consecuencia un presidente más favorable a sus intereses. Este movimiento de la Revolución de las Rosas sería una influencia directa a la Revolución Naranja en 2004 ocurrida en Ucrania, otra “revolución de color” que examinaremos posteriormente.
Unos años después de la Revolución de las Rosas, las relaciones entre la región central de Georgia y las repúblicas separatistas se tensarían cada vez más, así como con Rusia que había estado ayudando a estas regiones separatistas hasta el momento. Después del anuncio en la cumbre de la OTAN del 2008 sobre la posible entrada de Georgia a este organismo, el presidente georgiano Saakashvili se mostraría confiado en invadir a una de las repúblicas separatistas, Osetia del Sur, para recuperar el territorio, utilizando como excusa una serie de enfrentamientos previos. Pero Georgia no contaba con que Rusia se había preparado desde hace tiempo para repeler la agresión y establecer su esfera de influencia en la región. Con el propósito de evitar un “genocidio” de los surosetios, los rusos ayudaron a la gente de esta república separatista a expulsar a las fuerzas georgianas del territorio e inclusive atacaron algunas ciudades más allá de los límites de la región separatista para dejar en claro su superioridad militar. Los surosetianos también aprovecharían el momento para cometer un limpieza étnica de georgianos en su territorio, y subsecuentemente se haría el reconocimiento de las repúblicas separatistas como independientes por parte de Rusia. Rusia se valió en ese momento de la debilidad de Estados Unidos, el cual estaba enfrascado en Iraq y Afganistán, para realizar esta maniobra militar que sería la primera de su tipo en territorio extranjero después de la disolución de la URSS. Al final ni Georgia ni Ucrania serían aceptados a la OTAN de forma inmediata, sino que quedarían en la espera indefinidamente, pero puede que de esta experiencia Rusia se haya visto confiado a hacer algo parecido en Ucrania hoy en día. Esto nos lleva ahora a examinar la historia reciente de Ucrania.
La Revolución Naranja y Euromaidan
La historia postsoviética de Ucrania debe ser entendida dentro del contexto de una lucha entre oligarcas cuyos intereses se alinean con diferentes actores externos, sea Estados Unidos y la Unión Europea, o Rusia, países imperialistas que utilizan a las élites ucranianas para avanzar sus propios intereses. Sería después de que Ucrania se independizara de la URSS en 1991, que el país pasaría por un proceso similar al de Rusia, con privatizaciones masivas de empresas paraestatales con las que se crearían las nuevas élites, en una región que previamente había sido bastión de la industria pesada durante la existencia de la URSS. Pero las divisiones actuales entre las élites y sus esferas de influencia no son solo producto del ámbito económico, sino que tienen una componente social expresada en las identidades étnicas y en el lenguaje hablado que parten al país en dos: en una región occidental identificada con el nacionalismo ucraniano y afín a Europa Occidental, y en una región oriental con una cantidad significativa de rusohablantes identificados con Rusia. De ahí que los conflictos recientes en Ucrania giren en torno a esta división, como fue con la Revolución Naranja y luego con Euromaidan, como veremos a continuación.
El primer suceso con relevancia ocurrió en el 2004, cuando manifestaciones masivas darían lugar a un cambio en el partido gobernante, después de que el partido en el poder fallara en orquestar un fraude con el cual ganar las elecciones presidenciales. Este evento al que se le llamaría después la Revolución Naranja, comenzó cuando Viktor Yanukovych, candidato del partido en el poder y alineado con los intereses rusos, se declarara ganador de las elecciones presidenciales. Esto fue contra todo pronóstico y contra los resultados de los sondeos a boca de urna que habían augurado una victoria para su opositor, Viktor Yushchenko, alineado con las élites norteamericanas y europeas. Esto desataría un gran movimiento popular en las calles que acabaría en la repetición de la elección y en la victoria fulminante de Yushchenko, pero sería un movimiento que solo representaría a la población pro occidental, no a la pro rusa identificada con Yanukovych, por lo que la victoria de este movimiento no haría más que alimentar el resentimiento existente. Hay que ser claros en que ningún candidato en aquellas elecciones del 2004 pretendía representar a la clase trabajadora en ninguna forma: ambos candidatos se mostraban abiertos a la continua privatización de las empresas públicas del país, pero diferían en la rapidez con la cual hacerlo, Yushchenko apostando por un proceso más ágil. Los participantes en la Revolución Naranja también buscaban acabar con la corrupción endémica en el país y con el poder de los oligarcas, pero durante el mandato de Yushchenko nada fundamental cambiaría con respecto al continuo deterioro del país, e irónicamente las elecciones presidenciales del 2010 sí serían ganadas de forma limpia por Yanukovych.
En una muestra clara de que la lealtad de los presidentes era primero al capital no a ninguna cuestión abstracta de identidad, durante el nuevo mandato de Yanukovych, iniciado en el 2010, este presidente trabajaría tanto para que Ucrania fuera aceptado en la Unión Europea, como para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional (lo que conllevaba serios recortes en el gasto del gobierno, incluyendo subsidios). Pero al mismo tiempo rechazó entrar a la OTAN, y dejó a Rusia utilizar un puerto en Crimea (región ucraniana junto al Mar Negro) como base naval, todo esto a cambio de obtener un descuento en la importación de gas procedente de Rusia, del cual depende fuertemente Ucrania. Pero el punto de quiebre llegaría en 2013, cuando en la búsqueda por una fuente de financiación internacional para pagar sus deudas, siendo una posible opción el préstamo condicionado ofrecido por el FMI y apoyado por la Unión Europea, Rusia le ofreciera a Ucrania una mayor cantidad de dinero como préstamo sin ninguna condicionante, junto con la oferta de gas barato. Asimismo Rusia había empujado a Ucrania a acceder a su préstamo cuando empezó a bloquear el flujo de mercancías procedentes de Ucrania hacia Rusia. Es ante esta presión que Yanukovych se ve obligado a detener las negociaciones por el tratado de asociación con la Unión Europea a finales del 2013, y a rechazar el préstamo del FMI, el cual era una de las condiciones para ser aceptado en el tratado. No solo los oligarcas pro occidentales estarían devastados por el rechazo al tratado de asociación a la Unión Europea, sino que ciertos segmentos de la población en el oeste del país que se veían más afines a Europa también lo tomarían de forma negativa. Esto resultaría totalmente inaceptable para las élites pro occidentales en Ucrania y se desataría el otro gran movimiento de la historia reciente de Ucrania: las protestas de Euromaidan, protestas masivas con altos niveles de violencia a partir de finales del 2013 y hasta febrero del 2014, que acabarían cuando el presidente Yanukovych resignaría y huiría a Rusia.
En estas nuevas protestas de Euromaidan, la extrema derecha tendría un papel importante en la agitación violenta de la población, convirtiéndose en una especie de vanguardia reaccionaria. Conforme la victoria del movimiento se acercaba, las tensiones regionales y los sentimientos separatistas del este ucraniano recrudecían, ya que la población de estas regiones no se identificaba con el ultranacionalismo que caracterizaba cada vez más a las protestas en el oeste del país. Dicho eso, la gente protestaba también por la corrupción y contra la oligarquía, y claramente la extrema derecha no representaba el sentir de todos, pero eso no cambiaría el hecho de que había logrado cooptar la dirigencia del movimiento. Un evento particular de Euromaidan que marcaría al movimiento sería la presencia de francotiradores disparando tanto a policías como a manifestantes en las últimas etapas de las protestas, un evento del cual sigue sin ser claro el verdadero culpable, pero cuyo propósito parece haber sido avivar más las tensiones entre el gobierno y los manifestantes. Así como en Georgia, tanto en Euromaidan como en la Revolución Naranja los intereses norteamericanos se hicieron presentes en la forma de ayuda monetaria para ONGs que promovían valores de “libertad y democracia” y que fueron protagonistas en la organización de las protestas, a través de organismos como USAID y el National Endowment for Democracy (NED). De hecho el apoyo norteamericano llevó a que inclusive algunos senadores estadounidenses se reunieran con el líder de uno de los principales grupos neonazis, Svoboda, como muestra de apoyo durante las protestas de Euromaidan.
Ya cuando Yanukovych huye de Ucrania después del Euromaidan, se convocarían a nuevas elecciones y el ganador de estas sería Petro Poroshenko, un oligarca corrupto que nada haría para mejorar la “democracia” ni los problemas de corrupción del país. Aunque la derecha neonazi sería un actor principal en las protestas de Euromaidan, irónicamente la gente no votaría por ellos en las elecciones parlamentarias, e inclusive perderían escaños. Pero estos grupos sí lograrían desplazar la política nacional hacia la derecha e inclusive algunos extremistas obtendrían puestos en el gobierno. Con ellos al frente, se empezarían a glorificar a figuras históricas ucranianas que colaboraron con el régimen nazi en sus tiempos, el partido comunista de Ucrania se prohibiría, e iniciarían un proceso de “decomunización”, destruyendo todos lo símbolos de la extinta república soviética. Los nuevos gobiernos firmarían el tratado de asociación con la Unión Europea, aceptarían el préstamo pendiente del FMI y dejarían al país sometido ante condiciones de austeridad, privatizaciones, cortes en los subsidios al gas, entre otras cosas. Del mismo modo las actitudes antisemitas incrementarían y se empezaría a marginar aun más a la minoría hablante de ruso, las subsecuentes condiciones de guerra en Ucrania siendo un buen habilitador para hacer todos estos cambios sin oposición alguna. Otro desenlace de las protestas de Euromaidan sería el auge en los grupos de “auto defensa” y milicias fascistas, que habían surgido originalmente para defenderse de los policías durante las protestas de Euromaidan, pero que luego se profesionalizarían para ser utilizados en los ataques a las regiones separatistas del este de Ucrania. Batallones como el de Azov y Aidar serían utilizados para este propósito, con una lista de violaciones a derechos humanos amplia en el campo de batalla. Estos batallones en realidad no serían más que mercenarios pagados por oligarcas particulares, pero posteriormente se incorporarían formalmente al gobierno.
El separatismo en Donbas y la anexión rusa de Crimea
Como reacción a la victoria del movimiento de Euromaidan, la gente del este del país, más identificada con las tradiciones rusas y el antifascismo, empezaría a manifestarse contra el cambio de gobierno en el 2014. Estas protestas tendrían cada vez más el aspecto de un movimiento separatista dejando ver que se había alcanzado un punto de quiebre con el oeste del país. La Rusia imperial vería en esta situación el escenario perfecto para volver a reclamar su lugar en el mundo, ante una Ucrania vulnerable que había ya dejado de mostrarse favorable a sus intereses, y que de hecho ahora representaba una amenaza por su cercanía con el Occidente. Aprovechando el caos causado por el derrocamiento del previo gobierno y la animadversión de la población del este con las regiones occidentales, tropas rusas se adentrarían a la provincia ucraniana de Crimea para promover la causa separatista en las semanas que siguieron a la victoria del movimiento Euromaidan. Una vez establecidos en la provincia, organizarían un referendo informal que preguntaba a la población si deseaba separarse de Ucrania y unirse a Rusia, referendo en el que aparentemente la mayoría de la población votaría por la separación y que resultaría en la anexión de Crimea por Rusia, acrecentando el dominio ruso de la región del Mar Negro. La razón por la cual Ucrania no decidió intentar recuperar este territorio como sí lo hizo con las demás provincias de la región del Donbas que intentaron separarse, es porque era evidente que la mayoría de la población aprobaba de la separación con Ucrania, siendo la provincia con mayor cantidad de rusos en el país, y con una minoría de ucranianos.
Otra historia fue la de las provincias de Donetsk y Lugansk en la región del Donbas, al este de Ucrania. Al igual que en Crimea, la gente se manifestaría en contra de la salida de Yanukovych y tomarían los edificios de los gobiernos regionales. Un referendo se organizaría para decidir sobre la independencia en estas regiones, la gente votando a favor de la autonomía. En otras provincias de alrededor se intentaría algo similar, pero no serían exitosos, ya que los grupos reaccionarios saldrían a reprimirlos y en algunas ocasiones a asesinarlos, como ocurrió en Odessa, cuando 43 manifestantes separatistas murieron cuando un grupo fascista quemó el edificio en el que se alojaban. Serían tan solo unos días después de los intentos de separación, que el gobierno ucraniano declararía el inicio de una operación “anti-terrorista” para combatir al movimiento separatista en las regiones en las que recién se habían efectuado los referendos. Ante la ineficacia y desorganización de las tropas ucranianas, los nuevos dirigentes ucranianos mandarían a las milicias fascistas a combatir, dándoles rienda suelta para hacer lo que quisieran. En un inicio, el carácter de clase se hizo ver durante la creación de las repúblicas “populares” de Donetsk y Lugansk, con sus declaraciones a favor de los trabajadores y contra los fascistas, además de contemplar la posibilidad de expropiar ciertas industrias controladas por oligarcas. Pero lamentablemente la falta de claridad política dio paso también a reivindicaciones de tipo nacionalistas y religiosas pro rusas, por no decir fascistas en algunos casos, y no pasaría mucho tiempo para que el movimiento separatista fuera cooptado por los elementos más reaccionarios, siendo una junta militar la que gobernaría desde entonces, reprimiendo de paso al movimiento obrero. Los conflictos entre bandos armados dentro de las regiones separatistas ha sido frecuente, así como los asesinatos de líderes, y en la cuestión económica no les ha ido mejor, con altos índices de desempleo y condiciones precarias por doquier.
Aunque Rusia apoyó la creación de las repúblicas “populares” de Donetsk y Lugansk, esto no fue impulsado originalmente con el mismo ímpetu como lo fue con Crimea, la cual recordemos fue inmediatamente anexada. Esto debido a que Crimea había sido codiciada por Rusia desde tiempo atrás, siendo originalmente una provincia rusa cedida a Ucrania en 1954. Las regiones del Donbas fueron más bien usadas como una pieza más de Rusia para negociar con Ucrania, y los múltiples intentos por un cese de fuego que se darían posteriormente, encarnados en los tratados de Minsk firmados por ambas partes del conflicto, nunca llegarían a cumplirse, resultando en el asedio indiscriminado a civiles por ambas partes del conflicto.
Actualidad
Con Euromaidan y la ofensiva de la extrema derecha, Ucrania se convirtió en un refugio para los fascistas de todo el mundo. Debido a que el presidente Poroshenko resultó ser otro oligarca más en el poder, la gente de Ucrania votó en 2019 por alguien que parecía no ser de la casta política, Volodymyr Zelenskiy, quien previsiblemente sucumbiría ante las presiones de los oligarcas que mueven hilos en todos los partidos. La actual invasión rusa a Ucrania se dio en un momento en que la confianza de Rusia en sus fuerzas armadas y en su papel geopolítico había incrementado con la exitosa intervención armada en la guerra civil de Siria a partir de 2015, así como en su papel como intermediario en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán del 2020. El gobierno ruso ha logrado someter a su propia población con la desmantelación de toda organización opositora a las políticas de Vladimir Putin, y el arresto inmediato de cualquier persona que ose protestar. La oligarquía rusa depende totalmente del gobierno liderado por Putin, y aunque no se ha visto necesariamente beneficiada por las sanciones internacionales impuestas contra Rusia desde el 2014 por su papel en la anexión de Crimea, no tienen de otra que reorientar sus negocios hacia el ámbito domestico y apoyar las políticas expansionistas. Por otro lado, el partido comunista de Rusia, que es el segundo partido más grande después del de Putin, funciona actualmente como un partido satélite alineado con Putin, por lo que será difícil que un movimiento contra la guerra y con conciencia de clase se forme en Rusia por el momento.
Por otro lado, sorprende la respuesta tan enérgica del occidente a un evento que es común que ellos instiguen (las invasiones a otros países), en especial cuando Rusia siguió el guión tal cual creado por los demás países imperialistas para justificar su intervención como una de tipo humanitaria. Habrá que ver si las sanciones impuestas por el Occidente hacia Rusia perduran en Europa, que tanto depende del gas ruso. También es sorpresivo que esta vez sí se sancione al perpetrador de violencia, algo nunca antes sucedido con Estados Unidos y demás países imperialistas. A los refugiados blancos de Ucrania les abren las puertas en Europa, y los medios lamentan que una nación “civilizada” sea víctima de estos actos, mientras tanto el dinero para armamento fluye hacia Ucrania y los países occidentales siguen sin perdonan su deuda externa. De igual forma cualquier voz crítica hacia la OTAN y su papel en el conflicto se silencia, y las milicias fascistas hacen su cometido en Ucrania sin ningún escrutinio.
En esta batalla entre las oligarquías occidentales y rusas, la que sale perdiendo es la clase trabajadora, la identidad nacional siendo utilizada por las élites para sembrar el conflicto y permanecer en el poder. Ucrania fue sacrificada por los intereses occidentales en su juego con Rusia, y como siempre, el que pagará las muertes será el pueblo. Todavía faltará mucho para que este conflicto se resuelva, hasta entonces habrá que decir no a la guerra imperialista y sí a la guerra de clases.