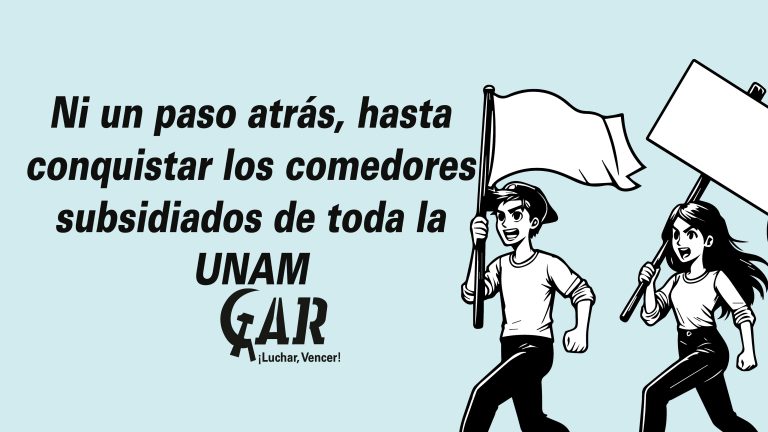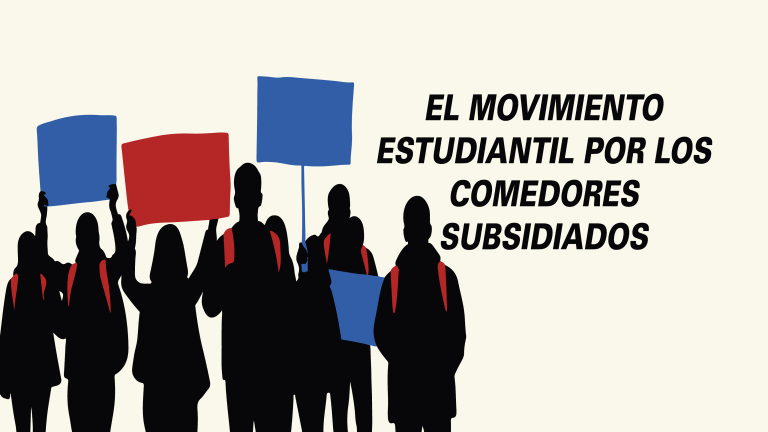Las políticas del neoliberalismo en la educación
En el neoliberalismo el patrón de acumulación capitalista tiene una nueva cara, no quiere decir que es mejor o más humano, sino que sus dinámicas se adaptan al desarrollo de las fuerzas productivas en turno, es decir, al avance tecnológico y científico para perpetuar el tipo de relaciones capital-trabajo para la acumulación de riqueza y la propiedad privada. En este sentido, las políticas neoliberales aplicadas a la educación se pueden resumir con las palabras “calidad”, “eficiencia”, “modernidad educativa”, “progreso”. Estas palabras fueron aplicadas a las políticas modernizadoras de la educación pública y no tuvieron otro objeto sino el de introducir la ideología empresarial, técnica e individualizadora, útil para el patrón de acumulación, además de que estas políticas de modificación de las estructuras ideológicas mediante la modificación de programas de estudios en todos los niveles, también trajo consigo el desmantelamiento de la infraestructura educativa, traduciéndose en la desaparición de escuelas como las normales rurales, de pasar de ser más de 40 a 17 en 50 años o en la reducción de matrícula en universidades públicas, por ejemplo, aunadas a la reducción presupuestal y a la puesta en marcha de su control por parte de burocracias alineadas a la política del Estado y por lo tanto a las del FMI y el imperialismo Estadounidense.
Esta visión empresarial de la educación como una mercancía también trajo el discurso de que la educación no es un derecho gratuito sino uno por el cuál hay que pagar. Este discurso se aplicó a modificaciones de leyes orgánicas, implementando cuotas de ingreso, eliminando sindicatos y trasladando la rectoría de las universidades públicas a empresas y también a viejas instituciones ultraderechistas como la iglesia. Es así como vemos que grandes universidades públicas en países como Chile y México tienen cuotas de ingreso o que los planes y programas de estudio están orientados a satisfacer las necesidades empresariales antes que las del pueblo que con sus impuestos financia la educación misma.
El discurso y las políticas neoliberales no pararon en operar desde el Estado capitalista y dentro de las mismas universidades, en sus órganos de gobierno, implementando políticas de desregulación como pases reglamentados, cuotas y la constante privatización de espacios y servicios. En este sentido, la antidemocracia, el desvío de recursos, la burocracia, el desmantelamiento, la mercantilización del conocimiento y el viraje empresarial de planes y programas de estudio se tradujeron en exclusión educativa, privatización y en el viraje ideológico de las universidades públicas al capital, una entrega total de un derecho humano democrático por el ansia del “derecho humano a la competencia capitalista” que exige la burguesía trasnacional.
DEMOCRATIZACIÓN O BARBARIE
A lo largo de décadas, diversos movimientos estudiantiles se han gestado en la región de América Latina, pero el común denominador de los diversos movimientos estudiantiles, de la segunda mitad del siglo XX, ha sido el oponerse a la antidemocracia en las instituciones educativas por un lado y por otro, la constante oposición a las medidas de privatización impuestas por el imperialismo Estadounidense. Una característica de los movimientos estudiantiles es que presentan un objetivo estratégico en común, materializado en exigencias concretas y en un modelo organizativo específico. Los movimientos estudiantiles son un proceso de lucha colectiva que implica un alto nivel de organización y de discusión para elaborar la estrategia (exigencias) y la táctica (medios para conseguirlas).
En México identificamos al menos 2 movimientos estudiantiles que trastocaron no sólo los límites de la universidad, sino del capital mismo. Uno de ellos fue la huelga en la UNAM de 1986-87 y otro lo fue la huelga en la UNAM de 1999-2000. Estos dos movimientos estudiantiles tuvieron en común la oposición a las medidas de privatización neoliberales impuestas desde el FMI y aplicadas por el Estado mexicano y la Rectoría de la UNAM. Fueron movimientos porque la huelga de 1986-87 logró consolidar su propia estructura organizativa (el CEU) y la huelga de 1999-2000 (el CGH). Esta estructura organizativa democrática en la que tenían voz y voto todos los estudiantes y docentes a través de representaciones de asambleas de base por escuela y facultad logró articular el instrumento de lucha más importante de un movimiento: las exigencias. Las exigencias tanto del CEU y del CGH no sólo eran en oposición a la privatización de la UNAM, sino que cuestionaron el papel del Estado en la introducción de las políticas provenientes del FMI, su crítica no fue en cierto sentido antineoliberal solamente, sino anticapitalista.
Estos movimientos a su vez, coincidían en la necesidad de democratizar no sólo la UNAM, sino todas las instituciones de educación pública superior del país, poniendo la toma de decisiones en estudiantes, docentes y trabajadores de manera tripartita, sin la intervención de una burocracia oligárquica. La consigna que en común tuvieron tanto el CEU como el CGH fue la de organizar un Congreso Universitario Resolutivo que refundara a la universidad para democratizarla. Aunque dicho congreso jamás se pudo organizar, debido a las maniobras de las burocracias universitarias para que no se hiciera, la consigna sigue siendo vigente. Los movimientos estudiantiles en este sentido, con esta propuesta ¿son reformistas? ¿Por qué democratizar las universidades públicas podría implicar una política de avanzada contra el capital? La respuesta está en que los estudiantes por tener un lugar inestable en el modo de producción capitalista, tienden a convertirse o en clase pequeñoburguesa por su tendencia a especializarse y a dirigir procesos productivos y por ende ideológicos, económicos y políticos, es decir, ser absorbidos por el capital mismo.
La política de democratizar a las universidades públicas, no necesariamente es una política reformista, porque en un momento las instituciones de educación y el Estado están impulsando políticas de privatización, el virar los modelos educativos, los servicios sociales y la infraestructura hacia los intereses de la clase trabajadora, implican en sí una crítica y duro golpe al capital en sí mismo. ¿No es de las universidades de dónde salen la mayor parte de los profesionistas, técnicos y científicos que serán posteriormente el brazo calificado de las empresas trasnacionales? En este sentido, virar el modelo educativo y el presupuesto hacia la clase trabajadora es parte de la lucha de clases, por lo que luchamos desde la Juventud Revolucionaria.
Bibliografía:
- ¿Qué es el movimiento estudiantil? Nahúm Monroy.
- La Necesidad De Construir Una Alternativa Revolucionaria Para La Juventud En México.
- Luchemos Por Democratizar La Educación Contra La Crisis Sanitaria, Educativa Y Económica.
Octavio Ugalde, militante del Grupo de Acción Revolucionaria